Sergio Gutiérrez Negrón's Blog
March 10, 2023
Notas rápidas sobre La distancia de la luna

“Boricua en la Luna” es un himno clásico sobre un joven nacido fuera de Puerto Rico, que sueña con volver a la casa de sus padres pero nunca lo hace. La canción, que está basada en un poema escrito por Juan Antonio Corretjer, evoca vívidamente temas de desplazamiento y conexión. Y afirma que la puertorriqueñidad existe sin importar dónde se viva, declarando, “yo sería borincano aunque naciera en la luna.”— Alana Casanova Burgess
Eso hizo que nuestro equipo se preguntará: “¿qué pasaría si un puertorriqueño realmente naciera en la luna?”
Le pedimos al laureado escritor puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón que respondiera a la pregunta en un cuento de ficción. Kelvin es el primer humano nacido en la luna y crece allí solo. Al escuchar las grabaciones que le envía su abuela, aprende a amar una isla que nunca ha visto. Pero cuando finalmente conoce a alguien más en la superficie lunar, Kelvin se enfrenta a un dilema sobre su apego a la luna y a Puerto Rico –y cuánto puede aferrarse a cada uno de esos dos lugares que lo hacen ser quien es.
La escritura pa’ mi es una cosa bien solitaria. O sea, me refiero al momento mismo de escribir. Pero trabajar con el equipo de La Brega en el episodio La distancia de la luna fue un aprendizaje de los buenos.
Hubo un montón de momentos y lecciones gratos.
Uno de ellos fue trabajar con Alana Casanava Burgess, que es una lumbrera. La verdad que conozco a pocas personas tan generosas y brillantes. Si tienen la oportunidad de colaborar con ella en La Brega o en lo que sea, aprovechen. Alana puso el pie forzado, el prompt, “qué pasaría si un puertorriqueño realmente naciera en la luna?". Y yo que creo que lo literario ocurre a destiempo y a pesar de que van 14 años fuera de la isla todavía estoy pensando y bregando con lo que viví allí, lo aproveché como primera aproximación a “los días porosos” (dixit Urayoán), a esa cosa de estar no-estando o no-estar estando.
Una segundo lección fue aprender a escribir “con el oído”. Metiéndole a “La distancia de la luna” me di cuenta lo poco que, normalmente, privilegio el oído. En las cosas que escribo hay mucha música, creo que hay un ritmo en la narración, y todo eso, pero nunca es la oreja el norte. Míope que soy, en todo parto o de una imaginada visión lúcida o de su opuesto, de la ofuscación. En este cuento intenté hacer otra cosa, y cada reunión con Alana, con todo el equipo de La Brega (Jeanne, Ezequiel, Jenny, Maria, etc.) y con el super ingeniero de sonido Joe Plourde, fue una lección, una clase de cómo conversan y leen y hablan la gente que vive de eso, de la oreja.

Y una tercera cosa que fue rarísima fue escuchar Keren Lugo. No porque Keren sea rara (no tengo pruebas de ello), sino porque en el momento que la escuché leer el texto pensé que la suya era la misma voz que imaginé al escribir. O sea, estuve seguro que me había imaginado la voz Keren. Es muy probable fuera una de esas cosas como cuando crees que recuerdas un momento de tu niñez pero realmente lo que recuerdas es el recuerdo de haber visto una foto del momento o de haber escuchado la historia de alguien que estuvo allí, pero igual cómo separar el recuerdo del recuerdo del recuerdo, y ¿pa qué intentarlo? O sea, así: la voz de Keren se me metió en la cabeza y ahora la escucho todo el tiempo. No sé cómo hacen los guionistas y los dramaturgos y no sé cómo lo hacen los actores como Keren, pero es como magia.
May 7, 2022
A conversation with the Erika Serrato and Nathan Dize at kwazman vwa
March 8, 2022
"Los días hábiles" de Sergio Gutiérrez Negrón o el rompecabeza imposible, un ensayo de Limary Ruiz Aponte
Este ensayo apareció en Cruce, en el número de finales de enero de este año . Su autora, Limary Ruiz Aponte ha sido una lectora constante de mis novelas anteriores, y de eso se trata esto, si de algo. La reseña tiene, por supuesto, spoilers, aunque ningún texto se agota en sus triquiñuelas.
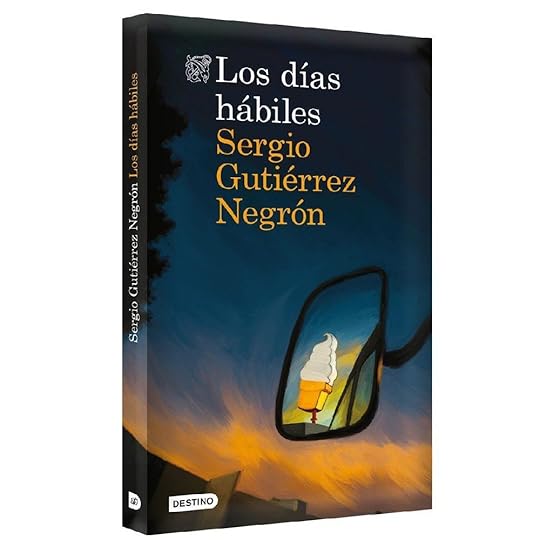 Los días hábiles de Sergio Gutiérrez Negrón o el rompecabezas imposible: la importancia de “ver la mesa” y la fuga en la colonia puertorriqueña
Los días hábiles de Sergio Gutiérrez Negrón o el rompecabezas imposible: la importancia de “ver la mesa” y la fuga en la colonia puertorriqueña‘
“Deep in your flux of silver
Those great goddesses of peace.
Stone, stone, ferry me down there.”
Sylvia Plath, Lorelei[1]
¿Qué es un día hábil? ¿Un día de trabajo en el que producimos lo suficiente? ¿Una escapada al cine para luego ir a comer mantecado? ¿El armar un rompecabezas?, ¿destruirlo? ¿Los días de fuga a la playa? ¿La ruptura de la inercia? ¿La presencia inadvertida de una cucaracha en nuestro postre favorito? Estas son algunas de las interrogantes que comenzamos a formularnos tras la lectura de la novela Los días hábiles (Destino 2020) del escritor puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón. En esta se plasma el complejo y enmarañado mundo de la clase trabajadora joven puertorriqueña en la cual las utopías se construyen entre ansiedades y deseos de olvido. El autor utiliza técnicas narrativas comunes y muy bien empleadas en sus pasados trabajos (Palacios, 2011; Dicen que los dormidos, 2012) para lograr un texto conmovedor y franco. Entre estas se destacan el uso de las rupturas cronológicas (analepsis y prolepsis), las descripciones cinematográficas y la intertextualidad.
La trama parece sencilla: la protagonista Carla María se encuentra ansiosa por el encuentro con Carlos Serrano, un excompañero de trabajo de su adolescencia en la heladería “The Creamery where ice cream meet heaven”. Esto la hace recordar el evento que provocó que perdiese tanto el contacto con él como con lxs otrxs compañeros: el atraco a la heladería que esta propuso. Evento que, aunque realizado, no rindió los frutos esperados, pues tuvieron que regresar resignados y devolver lo que se habían llevado porque un tapón por una huelga de camioneros los detuvo. No hubo consecuencias mayores, más allá de que después de ese día ningunx de lxs involucradxs regresaría a trabajar a la heladería. Estos son los dos Carlos, María C y Carla María. Ya de entrada con los nombres se observa el juego de dobles o con lo que parece lo mismo, pero no lo es: los simulacros vs. lo Real. A pesar de ser cuatro solo uno, Carlos Serrano, el que procura el encuentro con Carla María, fue quien pudo vivir la utopía.
El rompecabezasLa novela presenta muy bien el mundo de la explotación laboral, del cansancio y el deseo de un mañana mejor. Ciertamente, Carla María será el personaje que mejor encarne esta idea. Ella rechaza los simulacros y va por lo Real. Cuando la conocemos ya Carla María es adulta y madre soltera, pero sigue tratando de recomponer la historia de esos eventos, mas se le hace imposible porque desconoce muchos de los detalles del después de ese día. Hay una imagen que define lo que propongo. Cuando trabajó en la tienda, se había separado de su novio porque entendió que él era esa pieza del rompecabezas que le daba sentido a todas las demás, pero que al ponerla y armar todo el rompecabezas este dejaría oculta la mesa. De este modo, el rompecabezas podría ser todo lo que conoce y se pude ordenar, aunque sea algo quebrado, susceptible y sin unión, pero lo que a su vez tapa lo real o lo total: la mesa. Esta imagen de no querer formar una totalidad define el centro de la historia. La inconformidad de este personaje es lo que la lleva, sin poder articularlo bien, a buscar la utopía de la libertad y la que contagia en otros/as/es que la acompañan

Si pensamos nuevamente la imagen del rompecabezas y la mesa, podríamos pensar en esa mesa como lo Real, en términos lacanianos aquello que no se puede aprehender, pronunciar, pero que se desea alcanzar. Por tanto, “este mirar la mesa” se convierte en un deseo que genera otros deseos como una máquina de deseos sin fin que logra escapar de la lógica de producción capitalista; lo que recuerda a lo propuesto por Guilles Deleuze y Félix Guattari en Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Es ese deseo de Carla María de lo Real/utopía lo que la lleva a sentir ansiedad en su día a día y proponer el robo de la tienda. El narrador extradiegético, en ocasiones voice over cinematográfico, comenta que para Carla María eran las situaciones “sin ninguna posibilidad de reinterpretación las que hacían que se le trincara los músculos del cuello, que se le cortara la respiración y que comenzara a sentirse ahogada, ansiosa” (Los días hábiles 79).
Por eso, Carla María en su juventud apuesta por lo impredecible para poder sentirse en el mundo. Cuando se encuentra con Carlos Serrano se entera de las piezas que le faltaban para experimentar esa sensación de lo Real. Serrano le cuenta que lxs había seguido tras el atraco y había insistido hasta llegar a Utuado, lugar escogido por María C para poder comenzar su vida fuera de la máquina capitalista/ingenio/ heladería[2]. Ese Carlos, quien había dudado en un principio del plan de la fuga, llegó allá a pesar del tapón y se quedó una temporada… aunque luego regresa, se casa y sigue la rutina de los días hábiles, los días de producción capitalista.
 La fuga
La fugaCarla María se entera de lo que Serrano había hecho el día del robo tiempo después de su primer encuentro. En la imagen final de la novela Carla María y Carlos Serrano quedan entrelazados por la complicidad de esa búsqueda de la utopía en la fuga:
[…] aquel exceso al que se llega al ir un poco mas allá del horizonte de lo posible, de la amistad, y se dijo que quizás esta vez no tenían que irse tan lejos para huir, para armar de otro modo de estar que tanto necesitaban, que quizás allí podían también armar aquella carencia que buscaban y en la que coincidieron alguna vez y a la que, de repente, solo se ocurrió llamar utopía. La palabra le supo tan extraña, tan rara y refrescante que supo ya, que esto era todo, que podía saltar; que saltarían, juntos, al precipicio. (Los días hábiles 242)
¿Qué implica estar en la fuga? Volvamos a Deleuze, este propone que para combatir la máquina de la guerra/capitalista el nomadismo es necesario. El nómada es aquel que está entre dos puntos y siempre anda en movimiento: en fuga; y así se pasa estriando el espacio liso o estriándolo constantemente como resistencia (Deleuze 385). Estxs amigxs, uno pudo experimentar por un momento ese sentir y la otra vivió la desilusión de ese fracaso, pero en su encuentro, pueden estar en fuga, en la utopía que transciende la realidad capitalista, colonial y triste de la sociedad puertorriqueña. Es decir, los hace poder ver mas allá del rompecabezas y ver la mesa con esperanza de un estar juntos.
Resulta interesante que la apuesta del autor a la salida se de al interior de la isla como varias tradiciones literarias puertorriqueñas[3], sin embargo, ante la imposibilidad y fracaso de esta queda anulada como concretización y se convierte en los deseos compartidos (la amistad /amor) la única solución para seguir en fuga o el nomadismo.
Los personajes que huyen comparten en sus nombres la letra C, lo que hace un juego interesante con los dobles y las multiplicidades desde las diferencias. El Carlos que participó en el robo y se fue en el carro con la protagonista, a pesar de ser el más cercano a esta, resulta al final el más distante; María C, la soñadora que se refiere a Sylvia Plath[4] y lee ficción entre turnos, tuvo que irse con su madre a Kissimmee y así todos van quedando sumidos en la corriente, en la pausa que el sistema colonial ejerce: en la inercia colonial.
Es una novela conmovedora en la que los personajes se convierten en reflejo de la realidad y rivalidades sin sentido de un país colonizado en el que la palabra utopía y libertad se convierten en deseo y cuyo fin solo se puede alcanzar al lanzarse a la fuga o a la solidaridad absoluta. Es un texto importante de la literatura puertorriqueña por ser una radiología contemporánea de nuestra realidad. La visión de mundo que queda clara es el desencanto que sirve como testimonio, de lo real, de aquello que nos duele hasta las entrañas, nos causa ansiedad y que solo algunas veces tenemos el valor de romper la inercia: ese momento cuando nos vamos de fuga o nos reventamos con gusto en el agua fría.
Referencias
Deleuze, Gilles, Pierre Felix Guattari. Trad. José Vázquez Pérez. Mil mesetas. Pre-textos, 2004. Impreso.
Gutiérrez Negrón, Sergio. Dicen que los dormidos. 3ra Ed. San Juan: Instituto de Cultura
Puertorriqueña, 2017. Impreso.
---. Los días hábiles. Ciudad de México: Destino, 2020. Impreso.
---. Palacio: una novela corta. Santurce: Libros AC, 2011. Impreso.
[1] Tomado de: https://www.poeticous.com/sylvia-plath/lorelei
[2] La imagen de la máquina ingenio se desprende de la siguiente cita de la novela: “De hecho, cuando estaban los cuatro, ellas dos y ellos dos, detrás del mostrador se transforman en un ingenio, un increíble e ilimitado aparato generador de valor” (168).
[3] Podemos pensar en La carreta de René Marqués, por ejemplo
[4] La imagen del Sylvia Plath es un tema que aparece también en la novela del autor Dicen que los dormidos. Sin embargo, en Los días hábiles se manifiesta como intertexto para ser descifrado. También encontramos una relación con la novela y el poema “Lorelai” de esta autora cuya última estrofa sirve de epígrafe e incluye el tema de la fuga. Tema que sería de gran interés continuar en investigaciones futuras.
January 6, 2022
cuaderno de lecturas: La gloria en los "Poemas documentales" de Ernesto Cardenal

En uno de sus poemas documentales, “Jorge Dolores Estrada”, Cardenal hace inventario de la vida del sujeto titular, una vida cargada de causas políticas y guerras que, a pesar de su honradez, no reditúan gloria-la rebelión de 1812 en Xalteva, la derrota de los yanquis en la hacienda de San Jacinto, etcetera. Al final de su vida, el individuo termina exiliado y, allá, el viejo guerrero, el gran comprometido, le escribe a sus amigos, “Yo estoy aquí haciendo un limpiecito para ber si puedo sembrar unas matas de tabaco”. Es entonces, para Cardenal, que el tipo alcanza la gloria, “porque fue su batalla más dura, y en la que él peleó solo, sin general, ni soldados, ni trompetas, ni victoria”. Lo que celebra Cardenal ahí, en el cincuenta y tanto, antes de su exilio, antes de su experiencia mística, su conversión, su vida, es una humildad casi etimológica, del humus, la tierra. Hay ahí un rastro optimista, en el hallar lo glorioso de una vida dada en función de la política ( que si puede ser respiración, la más de las veces no es sino bocanada) no en el accionar político, sino en el labrar la tierra.
Unos años después, en pleno conflicto armado, entre 1954 y 1956, y, por lo tanto, su romanticismo ya agriado, Ernesto Cardenal escribe que “La gloria no es la que enseñan los textos de historia: es una zopilotera en un campo y un gran hedor”.
January 5, 2022
Casa, suelo y espejismo: Notas en torno a Casa, suelo y título: Vivienda e informalidad en Puerto Rico de Érika Fontánez Torres
Hace unos meses El Roommate publicó un ensayo que escribí en torno a Casa, suelo y título de Érika Fontánez Torres, y me acabo de acordar que nunca lo registré acá.
 Casa, suelo y espejismo Notas en torno a Casa, suelo y título: Vivienda e informalidad en Puerto Rico de Érika Fontánez Torres
Casa, suelo y espejismo Notas en torno a Casa, suelo y título: Vivienda e informalidad en Puerto Rico de Érika Fontánez TorresDesde hace mucho puse al principio de la historia familiar la casa de la abuela materna, la que siempre fue el punto de encuentro de sus casi diez hijos, de los casi cuarenta retoños de estos, y los casi cien hijos de esos otros; la de los techos de cemento que se levantaron después del huracán Georges, pero también su encarnación anterior, la de los de zinc que le precedieron, la que tuvo comején en las paredes alguna vez, la que no sé cómo sobrevivió el Huracán Hugo—debo preguntar—. Si esa es la casa, la propiedad, el lugar que pongo al inicio, también, por consecuencia, siempre ha incluido la parcela misma en la que los tíos la levantaron, porque esta es, para ellos, clave en la historia. Si se les preguntara, esos tíos, mi madre, mi abuela—quienes ocuparon esa casa, esa propiedad—, repetirían que fue el principio, pero insistirían que no el origen; que llegué a mitad de camino. Siempre han hablado, las pocas veces que lo han hecho, de una vivienda anterior, otra que era simple y de madera y la letrina estaba afuera, un poco alejada. De aquella otra se tenía que ir descalzo a la escuela, con los zapatos en la mano, para que no se ensuciaran; y si crecía la quebrada, el abuelo tenía que pasar la noche en el monte. Aquella otra era solo casa y estaba en propiedad ajena y siempre lo había estado, pero un buen día los echaron.
“Clave en la historia” es una expresión algo inapropiada para gente que se precia de no tener ninguna, o de no contar ninguna. Hay familias en las que los detalles y la memoria implican recordar los achaques de la desposesión, de la pobreza, y chico, deja eso. Sé, porque me lo han contado o porque lo he leído o porque de eso se hacen las tradiciones literarias, que hay otras familias en las que el tiempo retoña una persona interesada en la reconstrucción histórica, en la recuperación de una memoria colectiva. Pero esas son las excepciones, creo yo, y en la mayoría eso no pasa, y si nace alguien a quien le interesa esa historia, ese alguien también siente que a veces hay que dejar las cosas morir. Por temperamento, siempre he sido de esa segunda escuela. La historia familiar, ya sea la materna, de la pobreza rural supurante, o la paterna, de la que no hablaré aquí pero que es la de una isla vecina rayada por el trujillato y el golpe a Bosch, son heridas cuyas cicatrices son mejor dejar en paz. No por eso cesan las preguntas, claro. ¿Dónde estaba aquella otra casa, la anterior a la parcela? ¿Quiénes eran los dueños de la propiedad? ¿Por qué los echaron? ¿Cuándo los echaron? A ninguna de esas dudas se le dieron nunca respuestas voluntariamente—o espontáneamente, porque nunca pregunté—, y quienes escuchábamos a esos tíos, abuelos, madres, las pocas veces que se daban al cuento, herederos de ese hueco temporal, fuimos obligados a imaginar y rellenar las lagunas, y algunos supusimos que los detalles de la historia no importaban tanto porque ocurrieron muchísimo antes, allá en los tiempos de la acumulación primitiva. Saberse con historia, pero incapaz de su reconstrucción, da buen caldo para la ficción. O así me lo justifiqué yo siempre, no sé mis hermanos o primos. (A manera de auto-ayuda, halo por los pelos un verso de Fred Moten: “We share the preservation of placelessness under the duress of placement”).
October 25, 2021
Mónica Lladó Ortega reseña Los días hábiles
Mónica Lladó Ortega sacó una reseña de Los días hábiles en el último número de Cruce. Acá un fragmento del texto, titulado “Hallarse en la fuga”, que me tripeó mucho:

“Esto, junto a la anécdota sobre la soledad que le contó su vecino veterano, Don Walter, me remontó al capítulo número 73 de la novela Rayuela de Julio Cortázar, donde Morelli cuenta la historia de un viejo napolitano obsesionado con un tornillo quien indirectamente convence a todo quien lo observa que el tornillo es la paz. ¿Acaso la mesa es la paz para Carla María? Desear estar fuera de las expectativas sociales y generar su propio sentido de la existencia, ¿es la paz? Sospechamos que es por eso, que el asalto se le figuró como un sendero de cambio donde imaginó un desenlace junto a sus cómplices elegidos queiens podrían hacerse una vida al marge nde todo lo demás y generar un destino distinto al que se les había pretendido imponr desde esos colectivos vitales: la familia, las amistades y la sociedad. Todo se figura como un intento de descifrar dónde comienza y termina el libreto de lo impuesto y dónde abre la grieta que asoma lo auténtico, la materia prima del existir”
October 13, 2021
La voz y la atenuación, una reseña de "Pajarito" de Claudia Ulloa Donoso
La semana pasada Luis Othoniel, de El Roommate, publicó un ensayito/reseña que escribí sobre Pajarito de Claudia Ulloa Donoso. Pongo el principio por acá y los invito a darse la vuelta.

Hablar de voz en literatura es un poco como pasar gato por liebre. Es una metáfora que, por cotidiana, abusamos sin considerar que ofusca y mistifica más de lo que ilumina. Digo esto con algo de culpa, porque hace año y pico, tras leer a una tallerista que esperaba mi feedback y escuchar, en lo que escribía, un algo que ni era materia de forma, ni estilo ni temática, le recomendé que leyera Pajarito de Claudia Ulloa Donoso. Le dije que, al hacerlo, más que en los cuentos que lo componían, se fijara en el despliegue de la voz narrativa que los articulaba. Yo no había leído el libro en dos o tres años, pero aun sin pensar en una trama específica, podía evocar algo que me parecía esencial y que juré que era precisamente eso, la voz de la escritura de Claudia Ulloa Donoso. Meses después, volví a repetir la sugerencia a otra persona, y yo, que dudo tanto y que no tengo la autoestima como para darme a sentencias, me sorprendí al decirlo con seguridad: Pajarito es el despliegue de una voz. Lo dije de pasada y comencé a sentir que había sido deshonesto con las colegas. No fue adrede, creo. En mi emoción e imprecisión confío que me refería a algo concreto, pero la intención ni es lo que cuenta ni pasa por sugerencia constructiva en el contexto de un taller. La verdad es que, hablando claro, de manera técnica y sin enredarnos con la cuica de lingüistas, no es para nada rebelde afirmar que una página no habla ni emite sonido. Decírmelo no implicaba entorpecer, como pensé en un inicio, aquella primera impresión, ni mucho negar que hay momentos en los que la literatura resuena en las mismas cámaras de la memoria y en la misma onda en las que resuenan los coros medio recordados de, por ejemplo, aquella vieja canción que nunca se grabó y que escuchaste una tarde cuando eras estudiante de la boca de una amiga de tu hermano, que improvisaba, y que te pareció tan potente que a veces, al día de hoy, te sorprendes cantándola. El asunto, entonces, es que, luego de darle cabeza, reconocí que cuando les mencioné la voz de Claudia Ulloa Donoso a las muchachas a lo que me refería era, principalmente, a dos elementos y gestos escriturales que, tocados en distintos canales, armaban, en conjunto, la experiencia sensorial de una voz.
Una vez me senté a re-leer el libro supuse que lo que me resonaba particularmente, era la manera en la que la escritura de Ulloa Donoso arma y hace ver el mundo.
September 12, 2021
Guillermo Irizarry reseña Los días hábiles en El Roommate

Guillermo Irizarry reseñó Los días hábiles para El Roommate. Pueden leer la reseña aquí.
Comienza diciendo:
Los días hábiles, tercera novela de Sergio Gutiérrez Negrón (1986), retrata en veintidós capítulos la crisis económica y social de principios del siglo veintiuno. Aunque focaliza las vidas de varios amigos suyos, la voz narrativa prioriza la perspectiva de Carla María, quien, en el 2016, trabaja de asistente dental, es madre soltera de una niña de siete años, y reside en un apartamento “lo suficientemente pequeño como para aburrir a un ciego” (8). Desde esa posición, recuerda su vida en 2005, cuando tenía veintitrés años, trabajaba en una heladería de la franquicia “The Creamery”. Piensa en ese, su primer empleo, el círculo social de la heladería y en el hurto que orquestó junto a sus compañeros. Recuerda aquella noche remota del robo y la piensa como una sublevación, un incidente que debió de haber sido parteaguas en las vidas de sus compañeros y la suya. El texto insinúa el incidente como una alegoría de procesos nacionales, en tanto que sitúa de trasfondo incidentes de importancia, como una huelga de transportistas histórica (21-23 de julio de 2005) y la instalación de la Junta de Control Fiscal, resguardada por la ley PROMESA (2016).
Los días hábiles simboliza la catástrofe nacional (fiscal, social, gubernamental, geopolítica, humanitaria, sanitaria, migratoria) que se extiende hasta nuestros días y que pasa por el huracán María (septiembre de 2017) y la dimisión obligatoria del gobernado Ricardo Rosselló Nevares, en 2019, después de unas inéditas demostraciones populares. Los desafíos habrán de continuar como parte del tinglado colonial, en concierto con el capitalismo global financista y buitrero. En 2005 se vislumbró la irremediable debacle económica, con la expiración definitiva de las exenciones 936 del código de rentas internas de los Estados Unidos, las mismas que cebaban a las corporaciones multinacionales y otorgaban al gobierno local una estabilidad fiscal artificiosa, por la liquidez nominal que la banca derivaba. Usando de coartada el fin de las 936, durante el mandato de Acevedo Vilá, el gobierno estableció medidas de austeridad severas, aumentó cuotas y peajes, disminuyó los derechos laborales, empobreció la red de bienestar social, disminuyó pensiones de jubilados y malogró la infraestructura de la energía y de acueductos. Al mismo tiempo, se privatizaron sectores de la economía y se armaron indescifrables refugios tributarios para inversionistas extranjeros. En 2016, el gobierno de EEUU impuso la ley PROMESA (Puerto Rico Management, Oversight, and Economic Stability Act) para controlar gastos públicos, intervenir el gobierno electo, suprimir la soberanía local ya de por sí limitada, y garantizar el pago de deudas a acreedores transnacionales. Con este telón de fondo, la ficción narrativa focaliza un grupo de veinteañeros, inocentes y ávidos trabajadores en su primer empleo pagado. La voz narrativa en tercera persona y usando el discurso indirecto libre, alterna entre el 2005 y el 2016, y capta incidentes memorables de esos años…
En la conclusión, Irizarry dice algo que me suena correcto, aunque tengo que pensarlo más:
[En Los días hábiles, más bien] mporta respaldar la ambigüedad, resistirse a captar el peso ontológico de sujetos políticos, órdenes sociales, acontecimientos. A mi ver, valora lo no ontológico, la insurrección desconectada del acontecimiento (pensemos en El ser y el acontecimiento de A. Badiou). Gutiérrez Negrón desconfía de la fundación de un nuevo sujeto político. No defiende la transformación de la historia nacional, regional o global. El evento ni provoca una toma de consciencia en los personajes, ni los emancipa, ni funda una república.
July 13, 2021
La miopía del viajero, según von Humboldt

Sin embargo, no apunto esta opinión sino con timidez; es preciso ser circunspecto en extremo cuando se trata de decidir acerca de lo que se llaman disposiciones morales o intelectuales de los pueblos que están separados de nosotros, por los millares de estorbos que nacen de la diferencia de idiomas, hábitos y costumbres. El observador filósofo encuentra mucha ienxactitud en cuanto se ha impreso en el centro de la culta Europa acerca del carácter nacional de los españoles, de los franceses, italianos y alemanes. ¿Cómo pues un viajero, con solo haber arribado a una isla, con haber estado algún tiempo en un país remoto, puede arrogarse el derecho de sentenciar sobre la diversidad de las facultades del alma, y sobre la superioridad de la razón, del ingenio y de la imaginación de cada pueblo?— Alexander von Humboldt, Ensayo político de la Nueva España (1811)
June 14, 2021
Algo huele a podrido en Caguas: Una reseña de Los días hábiles
El pasado 11 de junio salió una reseña en 80grados de Los días hábiles. La cuelgo acá por eso de registrarla.
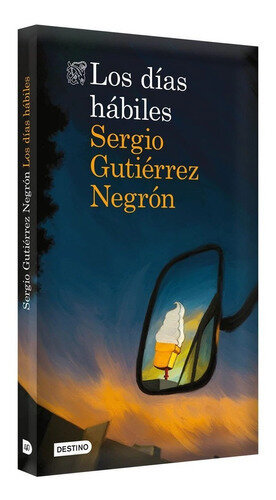 Algo huele a podrido en Caguas: Reseña de Los días hábiles de Sergio Gutiérrez, de
Isabel Guzzardo Tamargo
Algo huele a podrido en Caguas: Reseña de Los días hábiles de Sergio Gutiérrez, de
Isabel Guzzardo Tamargo
En la heladería The Creamery where icecream meets heaven, hay una infestación de cucarachas: cuando lxs vendedorxs salen de la heladería “en los resquicios y entre las losetas y en el mínimo espacio entre los helados, dejan cien, doscientas, trescientas, cuatrocientas cucarachitas pequeñitas con sus alitas y sus antenitas y sus miradas atentas y juzgonas”.[1] Lxs trabajadorxs al igual que lxs clientxs intentan ignorar esta presencia perturbadora. El poder saborear ese mantecadito requiere hacerse de la vista larga frente a esas verdades duras; si no, la vida sería demasiado pesada y todos los pequeños disfrutes estarían contaminados. A pesar de todos los intentos de eludir la situación, estas cucarachas alertan a lxs lectorxs: “Something is rotten in the state of Denmark”. En Los días hábiles no estamos en esa Dinamarca de Shakespeare, sino que estamos en Caguas, Puerto Rico. Específicamente, en un centro comercial donde The Creamery comparte espacio con otros negocios que quizás nos suenen familiares: Subwich, Paccino’s Maccaronni & Oven, Bamboo Express, y Caribbean Cinemas.
En su tercera novela, Sergio Gutiérrez, nativo de este pueblo, majestuosamente captura la especificad de Caguas a la vez que nos muestra cómo la historia de Puerto Rico se puede contar desde “El Corazón de Borinquen.” Irónicamente, Caguas parece no tener historia: el texto dice que esta ciudad “tenía la increíble capacidad de borrarse a sí misma, a pesar de que, al mismo tiempo, sus montañas siempre están ahí, insistiendo en su presencia”.[2] Gutiérrez refuta esta proclividad a desvanecer y logra plasmar al pueblo y al país desde la brega de un grupo de jóvenes con un trabajo de salario mínimo. Dentro de esta heladería en Caguas, hay algo podrido: hay una “hartera” que está a punto de explotar.
A lo largo de la novela, vislumbramos progresivamente la interioridad de lxs empleadxs y sus diversas frustraciones, fantasías, y aproximaciones a la libertad. En The Creamery trabajan Carlos, Carlos, Juan Carlos, María C., Carla María, Maricarmen y Mario. Estos nombres no solo son ejemplo del sentido de humor de Gutiérrez, sino que también nos dicen algo sobre estxs tocayxs o casi tocayxs: que, a pesar de sus diferencias, a pesar de que casi no se conocen entre sí, a pesar de que no comparten entre sí sus vulnerabilidades y pensamientos, están todxs estrechamente relacionadxs. Como lectorxs, se nos obliga a localizar estas similitudes. Mediante una práctica astuta del estilo indirecto libre, los capítulos cambian de foco, permitiéndonos, de esta manera, una visión íntima de varios personajes. La habilidad de Gutiérrez brilla con su voz narrativa que magistralmente nos guía hacia profundidades psicológicas inesperadas. Gran parte de la novela está escrita en un estilo que podemos denominar como “fluir de la conciencia”, con oraciones largas y rítmicas que provocan un verdadero placer para lxs lectorxs. Encontramos un ejemplo cuando uno de los Carlos trata de entender a sus compañerxs de trabajo y cómo se diferencian de él en cuanto a sus planes de vida. Incluyo a continuación solamente un fragmento de la larga oración que detalla los razonamientos de este personaje:
. . . instantáneamente llegó a la conclusión de que todos sus demás compañeros de oficio no pensaban en un después de The Creamery, y no porque hubieran decidido dedicarse al helado por algún amor milagroso a la sustancia, sino porque simplemente no lo hacían, y, a pesar de esa falta de ganas, cuando esto había surgido en conversaciones pasadas, cuando se había tocado el tema directamente, pataleaban y se quejaban y decían querer echarlo todo abajo, a la vez que se los tripiaban a él y a Juan Carlos, como si querer vivir una vida llena de pasiones felices fuera algo que hay que explicar, como si él fuera un pájaro raro, cuando la verdad era que todos ellos eran los raros, que la mayoría del mundo quería vivir una vida de seguridad y comodidad, y sí, a veces se percataba de lo limitado de las opciones, de lo frustrante y asfixiante de todo, pero no es lo mismo estar feliz sabiendo hasta dónde dan las cadenas, que saberse irremediablemente encadenado y aun insistir en pelear contra ellas, como decía aquel poeta puertorriqueño angustiado que leyeron en una de sus clases. . .”[3]
Aquí Carlos no solo subestima los deseos de sus colegas, sino que también los propios. Uno de los momentos más conmovedores de la novela se da cuando este personaje se permite creer en los lazos del grupo y en la posibilidad de vivir un tipo de vida diferente, fuera de las limitadas opciones asfixiantes.
Lisa y Raúl, los dueños de The Creamery, forman parte de la estructura opresora con la que lxs heladerxs tienen que lidiar. Esta pareja es responsable de la típica explotación casual que se ejerce en estos trabajos: horarios arbitrarios que parecen tener la intención de dañar planes, horas over-time sin paga, breaks requeridos por ley que no se dan si la tienda está llena, y un paternalismo enfermizo. Además de ser dueño de The Creamery, Raúl es también un pastor, factor que solo agudiza el savior complex de esta pareja. Ambos sueñan con crear un ambiente donde los empleados no se sintieran como trabajadorxs sino “como hermanos”, un espacio donde pasaran tiempo por el placer que les proporciona, donde fuese tan divertido estar juntos que “se desapareciera lo de coerción”.[4] Lisa le pide a Carla María que imagine “como sería si ella y Raúl les dieran a todos todo lo que pudiera necesitar y, entonces, preguntaba, después de que alguien te cumple todas tus satisfacciones, para que querrías cobrar, o cobrar mucho, ¿ves?”[5] Lejos de ser un sueño comunista, Lisa pretende invisibilizar la opresión del capitalismo y su propio rol en su ejecución. La hipocresía de Lisa y Raúl es evidente cuando Carla María les señala los lujos que ellos disfrutan, pero que no creen aptos para sus empleadxs. Al escuchar esta discusión, María C. se percata de que ella define la libertad de manera diferente a cómo la definen Lisa y Raúl; para ella la libertad no puede incluir la codependencia o una ignorancia conveniente, la libertad es “como cuando una se deja de un novio y vuelve con él, ya sabiendo exactamente dónde comienza y dónde termina la relación”.[6]
Las profundas definiciones de cada personaje sobre su libertad y propósito individual contrastan con el sentido de humor y apatía por la política del país que todxs manifiestan. Gutiérrez nos enseña la forma en que las batallas políticas de soberanía suelen estar desconectadas de la población general, la cual esta abrumada con la sobrevivencia. Mientras que a la mayoría de lxs empleadxs no les importa mucho la política, Mario representa lo estéril que pueden ser las conversaciones del estatus. Como lectorxs puertorriqueñxs es imposible no reírse y quizás verse reflejadxs en la oscilación de Mario: algunos días defiende arduamente una revolución armada del proletariado en contra de todos los políticos, y de poder, al fin, empezar de nuevo con otro sistema, sin embargo, se queda sin respuesta cuando sus compañerxs le preguntan qué exactamente propone. Otros días, Mario plantea que sería mejor que Estados Unidos acabara de absorber la isla y por fin deshacerse de “los tres putos partidos”.[7]
Esta misma inacción la muestran lxs empleadxs hacia una huelga de camionerxs que sirve de fondo para la novela. No discuten entre ellxs las motivaciones de la huelga, sino que se presenta, más bien, como solo un estorbo por el tapón y la falta de clientela que provoca. No obstante, esta huelga refleja como en un espejo la “hartera” explosiva de lxs heladerxs: el mismo día que lxs camionerxs están en huelga, los lxs empleadxs de The Creamery llevan a cabo un plan ideado por Carla María de robar el dinero de la caja registradora y fugarse del negocio. Similar a sus visiones políticas imprecisas, no saben bien qué vendrá después: “aquella gran renuncia [que Carla María puso en movimiento]. ¿renuncia a qué?”[8] Tienen una idea de a qué le huyen, pero no saben hacia dónde se dirigen. De esta manera, aunque todxs sienten una gran apatía política, los grandes debates del país se ven reflejados en sus deseos más íntimos; de alguna forma lo que señala el slogan feminista “the personal is political” se dramatiza en esta obra. En otras palabras, las luchas por la libertad y la autorrealización de cada unx sirven de ejemplo de cómo la crisis de soberanía del país es sentida a nivel personal por sus ciudadanxs.
Los días hábiles gira alrededor de este plan de robo y de lo que significa para cada personaje. Para ningunx tenía que ver con el dinero, que realmente no era mucho; la fuga representa la posibilidad de elegir el propio futuro, de no solo heredar los sueños de las generaciones pasadas, de no aceptar las cartas que se les han repartido, y mucho menos de creer que esa suerte echada era producto de su elección. En esta cita que me parece clave, Carlos considera las motivaciones de Carla María para organizar el robo y de cómo él siente que está en sintonía con ella:
La oscuridad de Carla María, y esta era la teoría de Carlos . . . era la oscuridad de querer exactamente lo mismo que quiere una persona como Marielys o una persona como él, a pesar de las diferencias, y saber que lo quiere porque es lo que le han enseñado que debe querer, y, a pesar de quererlo y saber que lo quiere solo porque debe quererlo, querer saber el porqué de ese deber quererlo, y no solo eso, sino querer saber no ya la razón del porqué del deber quererlo, sino las condiciones del porqué del deber quererlo. Aunque todo esto sonaba como un trabalenguas, a Carlos le parecía apto. Quizás fue por eso cuando, antes de irse al cine, ella salió de la nevera y se le acercó a él, que estaba en el área de los helados haciendo el fluffing, y le dijo que asaltaría The Creamery where ice cream meets heaven esa noche, y le preguntó si él ayudaría, él no pudo decirle que no. La entendió de inmediato.[9]
Quizás muchos puerorriqueñxs podemos entender, también “de inmediato”, esta sensación de que las opciones en la isla son limitadas y de que nosotrxs mismxs, a consecuencia, hemos aprendido a limitar nuestros sueños y fantasías.
La novela juega no solo con diversas perspectivas, sino también con diferentes temporalidades. Once años luego de “la gran renuncia” aún lidian con lo que significó esa decisión y qué repercusiones, si alguna, aún reverberan. En el ámbito de la política, la huelga revolucionaria de los camioneros es reemplazada por los despidos de Fortuño y por la imposición de la Junta de Control Fiscal. En cuanto a los cuestionamientos personales, Carla María y Carlos siguen con muchísimas dudas que la novela también invita a lx lectorx a hacerse: ¿Cuán capaces somos de decir lo que realmente sentimos y pensamos? ¿Cuánta atención le damos a ese sentido de profundo descontento en nuestro interior? ¿Qué hacemos con ese sentido de algo podrido que permanece y crece, pero que preferimos ignorar? ¿Cuántos sueños descartamos, creyéndolos imposibles de realizar? ¿Qué significa la fuga en una isla? Al final de la novela, descubrimos que varixs de lxs personajes soñaban con lo mismo, aunque no se lo comunicaron unx al otrx. Al callar sus fantasías, estas no se pudieron realizar. Los días hábiles nos deja con ese reto: no perder el tiempo y reconocer que no estamos solxs.



