Ramiro Sanchiz's Blog
June 13, 2025
Predicamento para conversos (sobre "Ciencia ficción capitalista", de Michel Nieva)
(Publicado originalmente en semanario Brecha #2062, 16 de mayo de 2025)
La primera sección de Ciencia ficción capitalista. Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, de Michel Nieva (Buenos Aires, 1988), es sugerente. Su observación central es que buena parte de los multimillonarios de Silicon Valley han declarado en algún momento de sus carreras una relación especial con la ciencia ficción: sea que la lectura de este género los puso en marcha para emprender sus propios caminos de especulación tecnológica o, simplemente, que las ideas encontradas en la lectura de ciertas novelas y cuentos los animaron a llevarlas a la realidad.
Uno de los ejemplos aportados es el «metaverso» propuesto por Neal Stephenson en su novela Snow Crash (1992): un entorno de realidad virtual en que cada persona conectada está representada por su avatar y puede participar en juegos, negocios, citas, etcétera. El término metaverso sería reciclado por Mark Zuckerberg, del mismo modo que espacios virtuales o redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok ofrecen, más o menos –falta todavía el componente de presencia virtual e inmersión sensorial, claro está–, los mismos entornos descritos en la novela de Stephenson. En esta línea, Nieva reseña algunas sugerencias tecnológicas pensadas por autores como Arthur C. Clarke y Robert Heinlein, además de Julio Verne y H. G. Wells, y señala que la ciencia ficción ha inspirado tanto a los millonarios de la tecnología como a buena cantidad de científicos.
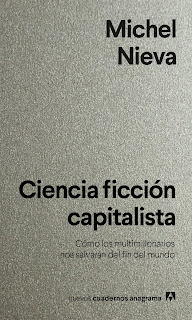
Hasta ahí el punto está claro, pero en las páginas siguientes las cosas empiezan a borronearse. Así, ya para la segunda sección, la operación retórica pasa de dar cuenta de ciertos «capitalistas inspirados por la ciencia ficción» a dar por sentada la idea de una «ciencia ficción capitalista», como si el género mismo fuera intrínsecamente procapitalista o una suerte de aparato ideológico del capitalismo. En cierto sentido, la tesis podría ser tan simple como el viejo recurso a los discursos literarios que se construyen a partir de, que reflejan, apuntalan y replican ciertas ideologías de la clase dominante, pero Nieva quiere ir más allá. No hay, sin embargo, una verdadera atención al proceso histórico del género, y a Nieva no solo parece darle lo mismo hablar de Verne que de Stephenson, sino que además confunde fechas y períodos, y atribuye, por ejemplo, a Larry Niven –un autor que comenzó a publicar en la década del 60 y vio su consagración en la siguiente– la pertenencia a un grupo que «alcanza su apogeo en los años cincuenta» (págs. 39-40). Pero la afirmación más tajante que termina por formular es la constatación, abrumadoramente generalizadora y evidentemente falsa, que sugiere que «todas [estas ficciones de ciencia ficción capitalista] están protagonizadas por un héroe libertario e individualista» (pág. 25).
Si su tesis central es que la ciencia ficción es intrínsecamente capitalista, el libro se derrumba. Hay dos razones bastante evidentes para esto: la primera, que no hay argumentación propuesta alguna que permita pasar de «millonarios inspirados por autores de ciencia ficción» a «la ciencia ficción es siempre capitalista»; la segunda, que incluso admitiendo que cierta ciencia ficción pueda «ser capitalista» (y sin preguntarnos demasiado qué quiere decirse con esto), los ejemplos de lo contrario no solo abundan, sino que son tan canónicos para el género que es como mínimo llamativo que Nieva (incluso si su tesis fuese una versión moderada de la propuesta al comienzo de este párrafo) no los mencione: sin ir más lejos, salta a la vista la ausencia de un referente tan consabido como la novela Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin (por no mencionar otras tantas ficciones de Octavia Butler, Joanna Russ, Cory Doctorow o China Miéville).
La objeción de que podría haber una ciencia ficción no capitalista –o incluso anticapitalista– es demasiado fuerte como para que Nieva no la tome en cuenta, pero, en vez de buscarla entre los ejemplos más evidentes, lo hace a partir de una anécdota (por otra parte, fascinante) que reúne a H. G. Wells y a Lenin. En ella, este último sostiene que los aliens, de existir y encontrarse en un estado de desarrollo cultural y tecnológico superior al nuestro, deberían ser comunistas. Nieva lleva esta sugerencia a los territorios del trotskista argentino J. Posadas y su discípulo Dante Minazzoli, quien en el libro Por qué los extraterrestres no toman contacto públicamente. Cómo ve un marxista el fenómeno ovni desarrolló la tesis de aliens comunistas desde la ufología (a la que, según Nieva, rescató del «estatuto de pseudociencia marginal a la que la relegó el capitalismo», pág. 86). Por otro lado, sin embargo, no parece tomárselo del todo en serio o como otra cosa que un buen «hermoso sueño loco» (ídem). Curiosamente, poco y nada se habla de la ciencia ficción producida desde el bloque soviético o la misma URSS, y para este momento la pregunta de si Nieva conoce (o está dispuesto a nombrar) a los autores implicados –o a sus antepasados, los cosmistas rusos– se vuelve pertinente o sintomática.
Otra alternativa a la ciencia ficción capitalista queda esbozada desde una incorporación de los saberes de los pueblos originarios de América Latina –aquí comparecen Viveiros de Castro (pág. 94), Ailton Krenak (pág. 96) y una «Pachamama extraterrestre» (pág. 104)–, pero Nieva no conoce o no quiere nombrar autores que hayan desarrollado esta opción, por más que la nómina de estos es fácilmente rastreable en el prólogo y en la selección preparada por el escritor y crítico colombiano Rodrigo Bastidas para la antología de ciencia ficción latinoamericana El tercer mundo después del sol (2021). También figura en Visiones 2022 (2023), la selección de la escritora cubana Maielis González basada –¡precisamente!– en la propuesta de explorar desde la ciencia ficción futuros sustentables y no capitalistas.
El libro concluye con el resumen borgesiano de un cuento propio, casi como si se dijera medio en broma y medio en serio que, al final, el único autor de ciencia ficción no capitalista es Michel Nieva; sin embargo, en tanto ciencia ficción, estas últimas páginas se vuelven tan leves como el resto del libro, sobre todo por su incapacidad (similar al gesto de pensar a los aliens como criaturas necesariamente «comunistas») para tratar el tema de lo no humano y lo extraterrestre desde una alteridad radical como la de Solaris, texto escrito en el bloque socialista que sería demasiado aventurado suponer que Nieva no leyó.
Ciencia ficción capitalista… se alinea con lo que muchos de nosotros creemos, así sea algo tan simple como que Elon Musk (la última línea del texto es: «Fuck you, Elon») es un personaje repelente y pernicioso; por supuesto, esta coincidencia ideológica no basta, ni tampoco que el objetivo real del libro sea nada más que señalar con el dedo el tecnocapitalismo de Silicon Valley. Quizá la única opción realmente viable es pensar que Ciencia ficción capitalista… en el fondo no se propone (o no considera necesario) argumentar, que su extensión breve va a la par de una ambición limitada y que no se trata de otra cosa que predicar para conversos, haciendo de paso las muecas de una erudición deficiente.
April 24, 2022
El monstruo en el fondo de todas las cosas
Un punto de partida sencillo: el monstruo como aquella entidad que vulnera (o destruye) la integridad del sujeto humano. Y de inmediato precisamos: ¿por qué se da esa vulneración? ¿Es que el monstruo busca algo? ¿Qué pretende de nosotros? ¿Qué planes son los suyos y por qué? ¿Acaso los tiene? ¿Acaso piensa?
La narrativa de horror puede ordenarse, como sugirió Nick Land, a partir de estas preguntas. En el extremo derecho del espectro podemos pensar la entidad concreta y comprensible, el monstruo definido, único y singular, dado desde una historia de sí, de su móvil, de sus intenciones: o todavía más, el «monstruo humanizado», del que se nos ofrece no sólo una agencia, una voluntad, un propósito o incluso un plan reductible a los términos de lo humano, sino también el vínculo de la empatía: sympathy for the devil. Así, en la Dracula de Francis Ford Coppola, entendemos que al monstruo lo han movido siempre el amor, la pérdida y la soledad, elementos de la finitud y constituyentes por tanto, de acuerdo al esquema humanista más básico, de lo humano. Las ficciones de monstruos humanizados hacen circular la empatía: nos mueve a la compasión saberlos entregados a una pasión amorosa o de justicia, saberlos rechazados, saber que han sido ellos, en una primera instancia, los vulnerados. Saberlos pobres, rechazados, solos: como el Minotauro en «La casa de Asterión», de Borges.
En el concebible extremo izquierdo del espectro están las entidades-enjambre, los contagios y las Zonas: los horrores abstractos, no-locales, no limitados, en principio irreductibles al relato anclado en lo humano. Allí no sabemos si hay inteligencia, si hay consciencia de sí (y de nosotros), si hay agencia o voluntad.
Muchas veces el recurso literario consiste en forzar estas entidades a lo narrativo, imponiéndoseles un origen, como al comienzo de la adaptación cinematográfica de la película Aniquilación, que propone un origen extraterrestre (como en «El color que cayó del cielo» de Lovecraft) para la perturbación y el horror. Entonces, si los monstruos postulan la inminencia de un contacto con el afuera (lo externo) de lo humano, las narrativas de los monstruos concretos/humanizados se apoyan en la facilidad con la que ese afuera puede encontrar un correlato (un eco, una empatía) en el adentro. Sin embargo, ¿cómo pensar las entidades de un afuera irreductible, los monstruos no sólo inhumanizables sino, por definición, aniquiladores de lo humano, aquellos que, al final, ponen en evidencia lo humano como un simulacro o hiperstición (aquellas ficciones que generan en su circulación las condiciones por las que terminan siendo aceptadas como verdades) y dejan bien claro que los límites entre afuera y adentro están dibujados en el humo?
Una primera opción consiste en ofrecer un relato del fracaso a la hora de establecer esa asimilación humana de las entidades del afuera o externas, lo cual puede entenderse como una falla en el proceso de humanización del monstruo. Por ejemplo, tanto en La maldición de la Casa Hill, de Shirley Jackson como en La casa infernal, de Richard Matheson, la casa consabida embrujada deviene no ya un lugar habitado por monstruos sino un lugar monstruoso: se trata, de hecho, no del ambiente por el que ambulael monstruo (el fantasma, el poltergeist, el vector demoníaco de posesión) y es impregnado por este, sino de la matriz misma (es deliberada la elección de un término asociado a lo femenino en términos de alteridad al orden humano/patriarcal, al relato del Hombre) de la que emergen los monstruos: el lugar de lo horroroso presentado como la madre del monstruo, la reina xenomorfa ahora desprovista de un cuerpo concreto y dispersa por una zona, entendida en términos de una contaminación o una influencia. Las casas embrujadas de Matheson y Jackson, es decir, no están habitadas por monstruos sino que los producen; podemos pensarlas como la potencia o potencialidad misma de la producción de lo monstruoso, que sobrevive a todo intento concreto (o individual, caso por caso, monstruo por monstruo ,fantasma por fantasma) de explicación o apaciguamiento.. Si en las ficciones más consabidas y humanistas de casas embrujadas/encantadas/perturbadas el monstruo (generalmente un fantasma) es aplacado o apaciguado cuando se expone su origen (el daño que se le infligió para que terminara así: la vulneración o erosión de la condición humana que lo hizo devenir monstruo), las historias de origen de los monstruos engendrados por las casas embrujadas entendidas como matriz de horror, si bien son posibles y parte del relato puede consistir en el proceso por el que terminan siendo expuestas, no inciden sobre el final de la perturbación. Aplacado el monstruo específico, la casa generará otros: este residuo de irreductibilidad, esa permanencia del horror, se vuelve signo de algo que no puede ser tocado por la agencia humana o por su ímpetu de conocer. La casa (y cabe generalizar el caso a una zona: imaginemos un relato de casas embrujadas en que la construcción termina siendo demolida, los sótanos expuestos, el suelo nivelado, y de todas formas aquello que vuelve a levantarse allí, o el mero espacio vacío/baldío resignado, seguirá produciendo horror, niños que desaparecen, criaturas extrañas que adelantan sus caras sin ojos desde la oscuridad, y la integridad humana vulnerada una vez más) se repliega en algo que no puede conocerse, un afuera estricto a la experiencia humana. Se lo intentó reducir a términos humanos de cómo y por qué y de retribución, pero al final persistió el residuo, la verdadera matriz del horror.
¿Y no sería el cuento de horror definitivo aquel que presente al universo entero como una de estas zonas/casas embrujadas/matrices de horror? El horror irreductible al fondo de todas las cosas: la verdadera mirada del abismo, que te vuelve monstruo o, mejor, te enseña que nunca fuiste otra cosa. En tiempos pandémicos la tierra es el ámbito de un contagio, el del virus, que como tantos monstruos proviene de un afuera a lo humano y también a lo orgánico/lo viviente (los virus, es sabido, no se reproducen por sí mismos ni metabolizan, como las entidades que clasificamos como «vivas»; pero por su potencial replicador no sabemos decir de ellos, en nuestro orden del mundo, que son cosas inanimadas); quizá por eso sea tan fácil encontrar por ahí intentos de forzarle al SARS-CoV-2 una historia apoyada en agencias humanas, en sujetos, en historias de codicia o de puro mal, así debamos apelar al viejo y gastado recurso de la conspiración.
Publicada en el número 2 de Constelación
Land, Nick, «Horror abstracto», en Teleoplexia, ensayos sobre aceleracionismo y horror (2021), Barcelona, Holobionte.
Exhalaci��n, Ted Chiang
Quiz�� la relaci��n entre la ciencia ficci��n y el p��blico lector denarrativa m��s amplio pueda describirse con la consabida imagen del p��ndulo y suvaiv��n. En ciertos momentos, las propuestas nuevas del g��nero se ven relegadasal ���gueto��� de sus comunidades de lectura espec��ficas mientras que, en otros, algunosde sus libros, o incluso t��picos y subg��neros, se abren camino a un imaginariopop m��s amplio.
En los ��ltimos a��os, por ejemplo, la serie Black Mirror ha ayudado a conformar una difusi��n m��s amplia para laciencia ficci��n dist��pica, es decir aquella en la que son presentados futurosamenazadores. En el caso de la esta serie, adem��s, hay un ��nfasis notorio enuna visi��n negativa de la relaci��n entre una supuesta esencia o condici��nhumana ���natural��� y la presencia invasiva o incluso alienante de la tecnolog��a.
Esta tecnofobia humanista no es la ��nica expresi��n del tema dist��pico. Esf��cil listar ficciones recientes que abordan temas tan amplios como elagotamiento de los combustibles f��siles (Lachica mec��nica, de Paolo Bacigalupi), el ascenso de nuevos totalitarismos (Los testamentos, de Margaret Atwood,que sirve de secuela a su novela de 1985 Elcuento de la criada), el cambio clim��tico (Solar, de Ian McEwan) y las posibles plagas, epidemias o pandemias(Mugre rosa, de Fernanda Tr��as).
La distop��a, sin embargo, no es sino una m��s entre las m��ltiplespropuestas tem��ticas de la ciencia ficci��n del siglo XXI. Por ejemplo, en la��ltima d��cada ha cobrado cierto relieve la ciencia ficci��n de escritores chinosque apuestan por la vertiente ���dura��� del g��nero, aquella m��s relacionada anivel de ideas y argumentos con la ciencia y los t��picos m��s consabidos (comocombates interestelares, obras de ingenier��a planetaria, robots e inteligenciasartificiales). El referente obligado para quienes quieran explorar esta cienciaficci��n escrita en china es la obra de Cixin Liu, en particular las tresnovelas del ciclo Recuerdos del pasadode la tierra (El problema de lostres cuerpos, El bosque oscuro y Finde la muerte), que comienza conla Revoluci��n Cultural y se arroja al v��rtigo de especular sobre el futuro m��slejano en la mejor tradici��n del Isaac Asimov de Fundaci��n, el Arthur C. Clarke de La ciudad y las estrellas y el Frank Herbert de Dune.
Otra vertiente es la influida por el llamado ���new weird���, un g��nero h��brido entre ciencia ficci��n y horror quevio sus primeros ejemplos en la d��cada de 1990. Los escritores y escritoras deesta vertiente apuestan por temascl��sicos de la ciencia ficci��n m��s convencional, como el contacto entre sereshumanos y extraterrestres, pero lo hacen desde la idea de que la comunicaci��n oel entendimiento son imposibles y con un ��nfasis en lo perturbador o loinquietante. Entre los autores m��s importantes de esta tendencia se encuentranel brit��nico China Mi��ville y el estadounidense Jeff VanderMeer, cuya novela Aniquilaci��n, sobre una ���zona��� delpaisaje norteamericano contaminada o invadida por una presencia alien��gena, fue llevada al cine en 2018 por AlexGarland. A su vez, la ciencia ficci��n m��s especulativa y heredera del new weird tiende a radicalizarse haciauna literatura de vanguardia, como se aprecia en la obra de autores menosconocidos (y todav��a menos traducidos al castellano) que publican eneditoriales independientes o alternativas y proponen textos h��bridos denarrativa y poes��a, o de ficci��n y teor��a. El fil��sofo iran�� Reza Negarestani,por ejemplo, salt�� a la notoriedad con la novela experimental (o teor��a-ficci��n)Ciclonopedia, en la que la teor��a yla filosof��a de Deleuze y Guattari, Michel Serres y Nick Land se fusionan conlos relatos de H. P. Lovecraft y sus Mitosde Cthulhu. Otros autores, como el estadounidense Mike Corrao, el brit��nicoAnsgar Allen y el australiano-checo Louis Armand, proponen textosexperimentales, verdaderos collages visualesinfluidos por la est��tica glitch ylos memes de Internet.
M��s reciente todav��a es la ciencia ficci��n de inspiraci��n afrofuturista,que conecta una poderosa consciencia y militancia de raza y g��nero con unaapertura a modos m��s especulativos o fant��sticos/fantasiosos del g��nero, entreellos el llamado ���tecnofantasy��� popularizado en las d��cadas de 1970 y 1980 porRobert Silverberg (con el Ciclo deMajipur) y Gene Wolfe (El libro delsol nuevo), a la vez que reconoce en escritores afroamericanos como SamuelDelany y Octavia Butler una influencia decisiva. Sin duda la obra se��era eneste contexto es la Trilog��a de laTierra Fragmentada, de la escritora J. K. Jemisin, cuyas novelas La quinta estaci��n, El portal de los obeliscos y Elcielo de piedra obtuvieron en 2016,2017 y 2018 el premio Hugo, algo as�� como un Oscar de la ciencia ficci��n.
En Latinoam��rica ha alcanzado un lugar preponderante la ciencia ficci��ninfluida por el new weird. As��, los colombianos Luis Carlos Barrag��n yKaren Andrea Reyes, con sus novelas Elgusano y Zen���no, respectivamente, combinan t��picos de tradiciones ysubg��neros diversos de la ciencia ficci��n con radicales especulaciones de corteposthumanista o transhumanista. Entre no pocos ecos de Olaf Stapledon y su cl��sicoHacedor de estrellas, la novela deReyes narra una inteligencia posthumana que abarca el universo completo einterviene retrospectivamente en la historia de su propio desarrollo. EnArgentina, la escritora Teresa P. Mira de Echeverr��a se ha convertido en laprincipal representante de una ciencia ficci��n inspirada por el new weird y el afrofuturismo a la vezque informada por las tradiciones depueblos originarios del continente, como queda expuesto en su cuento ���LesPi���Yemnautas���, donde se especula con una extrapolaci��n de los saberesancestrales de Am��rica del Sur a un futuro posible en el que esas formas deconocimiento o magia permiten la construcci��n de veh��culos espaciales. El textoest�� escrito por entero en lenguaje inclusivo y fue publicado en El tercer mundo despu��s del sol, unaantolog��a a cargo de Ediciones Minotauro que re��ne textos de catorce escritoreslatinoamericanos.
Tecnolog��a y humanidad
Entre los escritores de ciencia ficci��n m��s importantes de las ��ltimas d��cadases imprescindible nombrar al estadounidense Ted Chiang (1967). Sin inscribirseenf��ticamente en ninguna de las tendencias reci��n mencionadas, su obra, quehasta la fecha est�� compuesta ��nicamente de cuentos y un par de novelas cortas,aborda temas como la relaci��n entre el ser humano y la tecnolog��a y el contactoentre humanos y extraterrestres, pero a diferencia de los escritores de novelasdist��picas/tecn��fobas y de los cultores del newweird, la perspectiva de Ted Chiang podr��a pensarse como optimista. Porejemplo, su cuento ���La historia de tu vida���, llevado al cine en 2017 por DenisVilleneuve bajo el t��tulo La llegada,relata un primer contacto dif��cil, pero finalmente exitoso, entre humanos yalien��genas, en marcado contraste con lo presentado por VanderMeer en su novelamencionada m��s arriba.
La obra de Ted Chiang abarca ���apenas��� 18 cuentos, reunidos los ochoprimeros en el libro La historiade tu vida y los siguientes en Exhalaci��n (con la excepci��n del m��sreciente, ���It���s 2059, and the Rich Kids are Still Wining���, publicado en 2019por el New York Times y todav��a no traducido al espa��ol).
En ambos libros se puede detectar una divisi��n en dos grandes ��reastem��ticas. La primera abarca los relatos que ante todo exploran las relacionesentre los seres humanos y la tecnolog��a en el futuro cercano, a la vez queevitan el modo dist��pico y tecn��fobo sin recaer en los entusiasmos de unatecnofilia ingenua. En La historia de tuvida un ejemplo de esta categor��a es el cuento largo ���Comprende���, queindaga sobre posibles mejoras cognitivas en el cerebro humano, mientras que en Exhalaci��n cabe resaltar ���El ciclo devida de los objetos de software���, relato de la ���vida��� de entidades cibern��ticasa mitad de camino entre una mascota y un ni��o, capaces de aprender a partir dela interacci��n con sus usuarios humanos. En la tradici��n de cl��sicos de laciencia ficci��n ciberpunk como SnowCrash, de Neal Stephenson, el mundo futuro construido en este relato est��dominado en t��rminos de vida social por grandes redes interactivas a las que seaccede por medios de realidad virtual: cada usuario se ���conecta��� bajo la imagende un ���avatar��� que lo representa y a trav��s del cual interact��a con m��sciudadanos de estas comunidades digitales o con las ���mascotas��� virtualescapaces de aprender. El texto se vuelve r��pidamente una compleja reflexi��nsobre la condici��n de sujeto de derechos, de persona y de ciudadano, aplicable���o no��� a estas entidades digitales.
Otro cuento de Exhalaci��n enesta l��nea es ���La ansiedad es el v��rtigo de la libertad���, que presenta unatecnolog��a capaz de permitir el contacto con mundos paralelos que difieren encuanto a las decisiones tomadas. En ese mundo futuro esta tecnolog��a es deacceso masivo, y pronto aparecen casos de adicci��n al contacto con esos mundosparalelos donde, digamos, no nos hemos casado, hemos dejado la universidad o,simplemente, no vimos tal o cual pel��cula en una ocasi��n espec��fica. En la grantradici��n especulativa borgeana de ���El jard��n de senderos que se bifurcan���, elcuento de Chiang se vuelve una reflexi��n sobre el libre albedr��o y eldeterminismo, pero tambi��n sobre la empat��a y la solidaridad.
Arqueolog��as del saber
El otro gran subconjunto de la obra de Ted Chiang est�� conformado porcuentos que toman una concepci��n del universo perimida (como el sistemageoc��ntrico ptolemaico) o acient��fica (como la c��bala y la alquimia) y laextrapolan en t��rminos de una realidad posible. De los cuentos de Exhalaci��n, ���El comerciante y la puertadel alquimista��� aborda, en un tono que evoca la proliferaci��n narrativa de Las mil y una noches, el t��pico de losviajes en el tiempo y el determinismo en el contexto de la alquimia isl��micamedieval, y propone una m��quina del tiempo construida como una puerta queconecta el presente con veinte a��os en el pasado o veinte a��os en el futuro(ecos de esta idea se encuentran en pel��culas como la floja Looper, de Rian Johnson, y la mucho m��sinteresante Primer, de ShaneCarruth).
El m��s enigm��tico ���Exhalaci��n��� extrapola la tecnolog��a decimon��nica delvapor hasta una realidad habitada por aut��matas que se preguntan por lanaturaleza del universo y la Segunda Ley de la termodin��mica, mientras que �����nfalo���presenta un universo en el que el Creacionismo de la Tierra Joven (es decir lacreencia en que la tierra no tiene m��s de 8000 a��os de existencia) es unarealidad comprobable emp��ricamente y en el que el gran problema al que se enfrentala ciencia humana es la pregunta de si la tierra es en efecto el centro deluniverso y, por tanto, la humanidad la creaci��n privilegiada.
Este procedimiento digamos ���arqueol��gico��� es seguramente el aportedistintivo de Ted Chiang a la ciencia ficci��n contempor��nea, pero su mejorrealizaci��n narrativa se encuentra no tanto en estos cuentos de Exhalaci��n sino m��s bien en losanteriores de Historia de tu vida, particularmente���La torre de Babilonia���, donde la humanidad literalmente est�� a punto deperforar los cielos, y ���El infierno es la ausencia de dios���, en el que los��ngeles son reales y terribles.
Es f��cil ver la influencia de Borges en este grupo de relatos y de pasopensar en Ted Chiang como un escritor m��s bien ���intelectual��� y enfocado antetodo a las ideas. En ese sentido, su textos, accesibles a quienes no hanrecorrido extensivamente el g��nero, siempre inteligentes e imaginativos, proponenm��s una refrescante aventura del pensamiento o una cr��nica del futuro cercano queun fest��n de im��genes y sensaciones o los meandros y las ci��nagas de la llamadaliteratura del yo. Por otro lado, a la vez, demuestran que es posibleemocionarse hasta las l��grimas con los pensamientos de aut��matas que comprendenel final inevitable de todas las cosas o con la vida de tamagotchis evolucionados que aprenden a leer y aescribir y pretenden convertirse legalmente en ciudadanos, mientras sus���due��os��� o ���usuarios��� buscan hacer entender al resto de la sociedad que se lospuede amar como otros aman a sus hijos. Grandes ideas, especulaci��nprovocadora, sentido de la maravilla, relatos tan efectivos como inquietantes oemocionantes: de eso se trata, precisamente, la ciencia ficci��n.
Publicada en El Pa��s Cultural el 18 de julio de 2021
Exhalación, Ted Chiang
Quizá la relación entre la ciencia ficción y el público lector de narrativa más amplio pueda describirse con la consabida imagen del péndulo y su vaivén. En ciertos momentos, las propuestas nuevas del género se ven relegadas al “gueto” de sus comunidades de lectura específicas mientras que, en otros, algunos de sus libros, o incluso tópicos y subgéneros, se abren camino a un imaginario pop más amplio.
En los últimos años, por ejemplo, la serie Black Mirror ha ayudado a conformar una difusión más amplia para la ciencia ficción distópica, es decir aquella en la que son presentados futuros amenazadores. En el caso de la esta serie, además, hay un énfasis notorio en una visión negativa de la relación entre una supuesta esencia o condición humana “natural” y la presencia invasiva o incluso alienante de la tecnología.
Esta tecnofobia humanista no es la única expresión del tema distópico. Es fácil listar ficciones recientes que abordan temas tan amplios como el agotamiento de los combustibles fósiles (La chica mecánica, de Paolo Bacigalupi), el ascenso de nuevos totalitarismos (Los testamentos, de Margaret Atwood, que sirve de secuela a su novela de 1985 El cuento de la criada), el cambio climático (Solar, de Ian McEwan) y las posibles plagas, epidemias o pandemias (Mugre rosa, de Fernanda Trías).
La distopía, sin embargo, no es sino una más entre las múltiples propuestas temáticas de la ciencia ficción del siglo XXI. Por ejemplo, en la última década ha cobrado cierto relieve la ciencia ficción de escritores chinos que apuestan por la vertiente “dura” del género, aquella más relacionada a nivel de ideas y argumentos con la ciencia y los tópicos más consabidos (como combates interestelares, obras de ingeniería planetaria, robots e inteligencias artificiales). El referente obligado para quienes quieran explorar esta ciencia ficción escrita en china es la obra de Cixin Liu, en particular las tres novelas del ciclo Recuerdos del pasado de la tierra (El problema de los tres cuerpos, El bosque oscuro y Fin de la muerte), que comienza con la Revolución Cultural y se arroja al vértigo de especular sobre el futuro más lejano en la mejor tradición del Isaac Asimov de Fundación, el Arthur C. Clarke de La ciudad y las estrellas y el Frank Herbert de Dune.
Otra vertiente es la influida por el llamado “new weird”, un género híbrido entre ciencia ficción y horror que vio sus primeros ejemplos en la década de 1990. Los escritores y escritoras de esta vertiente apuestan por temas clásicos de la ciencia ficción más convencional, como el contacto entre seres humanos y extraterrestres, pero lo hacen desde la idea de que la comunicación o el entendimiento son imposibles y con un énfasis en lo perturbador o lo inquietante. Entre los autores más importantes de esta tendencia se encuentran el británico China Miéville y el estadounidense Jeff VanderMeer, cuya novela Aniquilación, sobre una “zona” del paisaje norteamericano contaminada o invadida por una presencia alienígena, fue llevada al cine en 2018 por Alex Garland. A su vez, la ciencia ficción más especulativa y heredera del new weird tiende a radicalizarse hacia una literatura de vanguardia, como se aprecia en la obra de autores menos conocidos (y todavía menos traducidos al castellano) que publican en editoriales independientes o alternativas y proponen textos híbridos de narrativa y poesía, o de ficción y teoría. El filósofo iraní Reza Negarestani, por ejemplo, saltó a la notoriedad con la novela experimental (o teoría-ficción) Ciclonopedia, en la que la teoría y la filosofía de Deleuze y Guattari, Michel Serres y Nick Land se fusionan con los relatos de H. P. Lovecraft y sus Mitos de Cthulhu. Otros autores, como el estadounidense Mike Corrao, el británico Ansgar Allen y el australiano-checo Louis Armand, proponen textos experimentales, verdaderos collages visuales influidos por la estética glitch y los memes de Internet.
Más reciente todavía es la ciencia ficción de inspiración afrofuturista, que conecta una poderosa consciencia y militancia de raza y género con una apertura a modos más especulativos o fantásticos/fantasiosos del género, entre ellos el llamado “tecnofantasy” popularizado en las décadas de 1970 y 1980 por Robert Silverberg (con el Ciclo de Majipur) y Gene Wolfe (El libro del sol nuevo), a la vez que reconoce en escritores afroamericanos como Samuel Delany y Octavia Butler una influencia decisiva. Sin duda la obra señera en este contexto es la Trilogía de la Tierra Fragmentada, de la escritora J. K. Jemisin, cuyas novelas La quinta estación, El portal de los obeliscos y El cielo de piedra obtuvieron en 2016, 2017 y 2018 el premio Hugo, algo así como un Oscar de la ciencia ficción.
En Latinoamérica ha alcanzado un lugar preponderante la ciencia ficción influida por el new weird. Así, los colombianos Luis Carlos Barragán y Karen Andrea Reyes, con sus novelas El gusano y Zen’no, respectivamente, combinan tópicos de tradiciones y subgéneros diversos de la ciencia ficción con radicales especulaciones de corte posthumanista o transhumanista. Entre no pocos ecos de Olaf Stapledon y su clásico Hacedor de estrellas, la novela de Reyes narra una inteligencia posthumana que abarca el universo completo e interviene retrospectivamente en la historia de su propio desarrollo. En Argentina, la escritora Teresa P. Mira de Echeverría se ha convertido en la principal representante de una ciencia ficción inspirada por el new weird y el afrofuturismo a la vez que informada por las tradiciones de pueblos originarios del continente, como queda expuesto en su cuento “Les Pi’Yemnautas”, donde se especula con una extrapolación de los saberes ancestrales de América del Sur a un futuro posible en el que esas formas de conocimiento o magia permiten la construcción de vehículos espaciales. El texto está escrito por entero en lenguaje inclusivo y fue publicado en El tercer mundo después del sol, una antología a cargo de Ediciones Minotauro que reúne textos de catorce escritores latinoamericanos.
Tecnología y humanidad
Entre los escritores de ciencia ficción más importantes de las últimas décadas es imprescindible nombrar al estadounidense Ted Chiang (1967). Sin inscribirse enfáticamente en ninguna de las tendencias recién mencionadas, su obra, que hasta la fecha está compuesta únicamente de cuentos y un par de novelas cortas, aborda temas como la relación entre el ser humano y la tecnología y el contacto entre humanos y extraterrestres, pero a diferencia de los escritores de novelas distópicas/tecnófobas y de los cultores del new weird, la perspectiva de Ted Chiang podría pensarse como optimista. Por ejemplo, su cuento “La historia de tu vida”, llevado al cine en 2017 por Denis Villeneuve bajo el título La llegada, relata un primer contacto difícil, pero finalmente exitoso, entre humanos y alienígenas, en marcado contraste con lo presentado por VanderMeer en su novela mencionada más arriba.
La obra de Ted Chiang abarca “apenas” 18 cuentos, reunidos los ocho primeros en el libro La historia de tu vida y los siguientes en Exhalación (con la excepción del más reciente, “It’s 2059, and the Rich Kids are Still Wining”, publicado en 2019 por el New York Times y todavía no traducido al español).
En ambos libros se puede detectar una división en dos grandes áreas temáticas. La primera abarca los relatos que ante todo exploran las relaciones entre los seres humanos y la tecnología en el futuro cercano, a la vez que evitan el modo distópico y tecnófobo sin recaer en los entusiasmos de una tecnofilia ingenua. En La historia de tu vida un ejemplo de esta categoría es el cuento largo “Comprende”, que indaga sobre posibles mejoras cognitivas en el cerebro humano, mientras que en Exhalación cabe resaltar “El ciclo de vida de los objetos de software”, relato de la “vida” de entidades cibernéticas a mitad de camino entre una mascota y un niño, capaces de aprender a partir de la interacción con sus usuarios humanos. En la tradición de clásicos de la ciencia ficción ciberpunk como Snow Crash, de Neal Stephenson, el mundo futuro construido en este relato está dominado en términos de vida social por grandes redes interactivas a las que se accede por medios de realidad virtual: cada usuario se “conecta” bajo la imagen de un “avatar” que lo representa y a través del cual interactúa con más ciudadanos de estas comunidades digitales o con las “mascotas” virtuales capaces de aprender. El texto se vuelve rápidamente una compleja reflexión sobre la condición de sujeto de derechos, de persona y de ciudadano, aplicable –o no– a estas entidades digitales.
Otro cuento de Exhalación en esta línea es “La ansiedad es el vértigo de la libertad”, que presenta una tecnología capaz de permitir el contacto con mundos paralelos que difieren en cuanto a las decisiones tomadas. En ese mundo futuro esta tecnología es de acceso masivo, y pronto aparecen casos de adicción al contacto con esos mundos paralelos donde, digamos, no nos hemos casado, hemos dejado la universidad o, simplemente, no vimos tal o cual película en una ocasión específica. En la gran tradición especulativa borgeana de “El jardín de senderos que se bifurcan”, el cuento de Chiang se vuelve una reflexión sobre el libre albedrío y el determinismo, pero también sobre la empatía y la solidaridad.
Arqueologías del saber
El otro gran subconjunto de la obra de Ted Chiang está conformado por cuentos que toman una concepción del universo perimida (como el sistema geocéntrico ptolemaico) o acientífica (como la cábala y la alquimia) y la extrapolan en términos de una realidad posible. De los cuentos de Exhalación, “El comerciante y la puerta del alquimista” aborda, en un tono que evoca la proliferación narrativa de Las mil y una noches, el tópico de los viajes en el tiempo y el determinismo en el contexto de la alquimia islámica medieval, y propone una máquina del tiempo construida como una puerta que conecta el presente con veinte años en el pasado o veinte años en el futuro (ecos de esta idea se encuentran en películas como la floja Looper, de Rian Johnson, y la mucho más interesante Primer, de Shane Carruth).
El más enigmático “Exhalación” extrapola la tecnología decimonónica del vapor hasta una realidad habitada por autómatas que se preguntan por la naturaleza del universo y la Segunda Ley de la termodinámica, mientras que “Ónfalo” presenta un universo en el que el Creacionismo de la Tierra Joven (es decir la creencia en que la tierra no tiene más de 8000 años de existencia) es una realidad comprobable empíricamente y en el que el gran problema al que se enfrenta la ciencia humana es la pregunta de si la tierra es en efecto el centro del universo y, por tanto, la humanidad la creación privilegiada.
Este procedimiento digamos “arqueológico” es seguramente el aporte distintivo de Ted Chiang a la ciencia ficción contemporánea, pero su mejor realización narrativa se encuentra no tanto en estos cuentos de Exhalación sino más bien en los anteriores de Historia de tu vida, particularmente “La torre de Babilonia”, donde la humanidad literalmente está a punto de perforar los cielos, y “El infierno es la ausencia de dios”, en el que los ángeles son reales y terribles.
Es fácil ver la influencia de Borges en este grupo de relatos y de paso pensar en Ted Chiang como un escritor más bien “intelectual” y enfocado ante todo a las ideas. En ese sentido, su textos, accesibles a quienes no han recorrido extensivamente el género, siempre inteligentes e imaginativos, proponen más una refrescante aventura del pensamiento o una crónica del futuro cercano que un festín de imágenes y sensaciones o los meandros y las ciénagas de la llamada literatura del yo. Por otro lado, a la vez, demuestran que es posible emocionarse hasta las lágrimas con los pensamientos de autómatas que comprenden el final inevitable de todas las cosas o con la vida de tamagotchis evolucionados que aprenden a leer y a escribir y pretenden convertirse legalmente en ciudadanos, mientras sus “dueños” o “usuarios” buscan hacer entender al resto de la sociedad que se los puede amar como otros aman a sus hijos. Grandes ideas, especulación provocadora, sentido de la maravilla, relatos tan efectivos como inquietantes o emocionantes: de eso se trata, precisamente, la ciencia ficción.
Publicada en El País Cultural el 18 de julio de 2021
Stanislaw Lem: una vida fuera de este mundo, Wojciech Orli��ski
Reci��n cumplidos los cien a��os de su nacimiento, Stanislaw Lem todav��a interpela. Tanto desde sus libros mayores ���Solaris, La voz del amo, Los diarios de las estrellas, Ciberiada��� como desde los ensayos de la reci��n publicada en espa��ol Summa Technologiae y las hiperficciones de Vac��o perfecto y Magnitud imaginaria, o desde cualquier otro rinc��n de su obra abundante, la prosa y las ideas de este escritor polaco insisten en plantear las preguntas que nuestra ��poca sigue (y seguir��) procesando. Por ah�� asoma la naturaleza de la inteligencia, la posibilidad de las inteligencias artificiales, la autonom��a de la raz��n, el alcance de la cibern��tica, los algoritmos, la literatura entendida como un sistema y m��s: la extra��eza fundamental del universo y lo endeble de la vocaci��n humana de ���m��s que acceder al cosmos��� ampliar las fronteras de la Tierra.
Lem: una vida fuera de este mundo, del periodista polaco Wojciech Orli��ski, es una biograf��a entusiasta escrita por un fan experto que sabe investigar, documentarse y, especialmente, narrar; contagia admiraci��n, se lee con alegr��a y sin esfuerzo. Desde los peligros que enfrent�� la familia del escritor durante la Segunda Guerra Mundial hasta la vida del lado de all�� de la Cortina de Hierro, los d��as de Lem son narrados con buen pulso y una mirada afinada a las instancias de producci��n de todos esos libros que tanto amamos. Quiz�� la apelaci��n a lo autobiogr��fico o lo confesional m��s o menos disfrazado es reiterada por dem��s (como si con eso se explicara la maquinaria significadora lemiana), en detrimento de un an��lisis m��s intenso de las obras en cuesti��n. Pero es cierto, por otro lado, que el libro se propone ante todo contar la ���vida fuera de este mundo��� de Stanislaw Lem y no ahondar en consideraciones cr��ticas o an��lisis pormenorizados. Algo de eso se extra��a, sin embargo, sobre todo cuando se trata de enfrentar libros de la vastedad de Solaris.
A la vez, si bien ���como suele suceder con muchas biograf��as��� el libro acelera el tempo al referir a los ��ltimos a��os del biografiado (los quince a��os entre la ca��da del Muro y la muerte de Lem, a��os de lenta decadencia literaria), el libro de Orli��ski es completo e indispensable, y no s��lo para los admiradores del gran escritor polaco sino para cualquier lector interesado en la hermosa literatura del vast��simo siglo XX.
Publicada en El Pais Cultural el 27 de marzo de 2022
Stanislaw Lem: una vida fuera de este mundo, Wojciech Orliñski
Recién cumplidos los cien años de su nacimiento, Stanislaw Lem todavía interpela. Tanto desde sus libros mayores —Solaris, La voz del amo, Los diarios de las estrellas, Ciberiada— como desde los ensayos de la recién publicada en español Summa Technologiae y las hiperficciones de Vacío perfecto y Magnitud imaginaria, o desde cualquier otro rincón de su obra abundante, la prosa y las ideas de este escritor polaco insisten en plantear las preguntas que nuestra época sigue (y seguirá) procesando. Por ahí asoma la naturaleza de la inteligencia, la posibilidad de las inteligencias artificiales, la autonomía de la razón, el alcance de la cibernética, los algoritmos, la literatura entendida como un sistema y más: la extrañeza fundamental del universo y lo endeble de la vocación humana de —más que acceder al cosmos— ampliar las fronteras de la Tierra.
Lem: una vida fuera de este mundo, del periodista polaco Wojciech Orliñski, es una biografía entusiasta escrita por un fan experto que sabe investigar, documentarse y, especialmente, narrar; contagia admiración, se lee con alegría y sin esfuerzo. Desde los peligros que enfrentó la familia del escritor durante la Segunda Guerra Mundial hasta la vida del lado de allá de la Cortina de Hierro, los días de Lem son narrados con buen pulso y una mirada afinada a las instancias de producción de todos esos libros que tanto amamos. Quizá la apelación a lo autobiográfico o lo confesional más o menos disfrazado es reiterada por demás (como si con eso se explicara la maquinaria significadora lemiana), en detrimento de un análisis más intenso de las obras en cuestión. Pero es cierto, por otro lado, que el libro se propone ante todo contar la “vida fuera de este mundo” de Stanislaw Lem y no ahondar en consideraciones críticas o análisis pormenorizados. Algo de eso se extraña, sin embargo, sobre todo cuando se trata de enfrentar libros de la vastedad de Solaris.
A la vez, si bien —como suele suceder con muchas biografías— el libro acelera el tempo al referir a los últimos años del biografiado (los quince años entre la caída del Muro y la muerte de Lem, años de lenta decadencia literaria), el libro de Orliñski es completo e indispensable, y no sólo para los admiradores del gran escritor polaco sino para cualquier lector interesado en la hermosa literatura del vastísimo siglo XX.
Publicada en El Pais Cultural el 27 de marzo de 2022
Los hermanos Vonnegut: Ciencia y ficci��n en la casa de la magia, Ginger Strand
La relaci��n de Kurt Vonnegut con la ciencia ficci��n no fue sencilla, y se podr��a caracterizarla de ���err��tica���; en algunas ocasiones parec��a dispuesto a aceptar que su literatura guardaba alguna relaci��n con el g��nero, en otras m��s bien rechazaba la etiqueta y, aqu�� y all��, memorablemente, nos dio las historias de Kilgore Trout, ese magn��fico escritor cienciaficcionero inspirado en el enorme Theodore Sturgeon. Es un hecho, a la vez, que no pocas de las novelas de Kurt Vonnegut Jr. han dejado su estela en el mundo de la ciencia ficci��n; quiz�� el caso sea m��s evidente todav��a en espa��ol, ya que Gal��pagos y Las sirenas de Tit��n, dos de los libros con m��s ciencia ficci��n de Vonegut, fueron publicados por Minotauro, la editorial m��s influyente en relaci��n al potencial literario de la ciencia ficci��n en nuestra lengua.
En cierto sentido, Los hermanos Vonnegut: Ciencia y ficci��n en la casa de la magia intenta resolver esa paradoja. Vonnegut, entendemos de sus p��ginas, siempre se sinti�� atra��do hacia el mundo de la ciencia y los dilemas morales que suscita la tecnolog��a, cosa que lo movi�� a hacerse, al modo de la ficci��n especulativa, esas preguntas inc��modas que muchos cient��ficos prefieren esquivar. Sin convertirse en una biograf��a completa (porque refiere s��lo a lo que podr��amos llamar los a��os de aprendizaje), el libro de Ginger Strand lee a Vonnegut en modo humanista, y lo presenta como un convencido de que la tecnolog��a y la ciencia se dan en t��rminos de una alteridad fundamental a lo humano y, por tanto, se convierten en una fuente de alienaci��n al ser adoradas indiscriminadamente. Strand empatiza y simpatiza con esta visi��n, e intenta contagiarla al lector, pero aqu�� y all�� su exposici��n roza el clis�� o la caricatura del humanismo m��s ingenuo y simpl��n.
El otro lado de la historia es la carrera de Bernard, hermano mayor del escritor y cient��fico brillante, pero en general, m��s que como un contrapunto, su historia se resuelve a la manera de acordes de fondo para la exploraci��n de la melod��a de Kurt. Si bien ese podr��a entenderse como uno de los defectos del libro, y quiz�� el principal, lo cierto es que esta biograf��a se lee con placer y sin mayor esfuerzo, y resulta especialmente recomendable para quienes reci��n empiezan a acercarse al autor de Matadero cinco.
Publicada en El Pa��s Cultural el 9 de enero de 2022
Los hermanos Vonnegut: Ciencia y ficción en la casa de la magia, Ginger Strand
La relación de Kurt Vonnegut con la ciencia ficción no fue sencilla, y se podría caracterizarla de “errática”; en algunas ocasiones parecía dispuesto a aceptar que su literatura guardaba alguna relación con el género, en otras más bien rechazaba la etiqueta y, aquí y allá, memorablemente, nos dio las historias de Kilgore Trout, ese magnífico escritor cienciaficcionero inspirado en el enorme Theodore Sturgeon. Es un hecho, a la vez, que no pocas de las novelas de Kurt Vonnegut Jr. han dejado su estela en el mundo de la ciencia ficción; quizá el caso sea más evidente todavía en español, ya que Galápagos y Las sirenas de Titán, dos de los libros con más ciencia ficción de Vonegut, fueron publicados por Minotauro, la editorial más influyente en relación al potencial literario de la ciencia ficción en nuestra lengua.
En cierto sentido, Los hermanos Vonnegut: Ciencia y ficción en la casa de la magia intenta resolver esa paradoja. Vonnegut, entendemos de sus páginas, siempre se sintió atraído hacia el mundo de la ciencia y los dilemas morales que suscita la tecnología, cosa que lo movió a hacerse, al modo de la ficción especulativa, esas preguntas incómodas que muchos científicos prefieren esquivar. Sin convertirse en una biografía completa (porque refiere sólo a lo que podríamos llamar los años de aprendizaje), el libro de Ginger Strand lee a Vonnegut en modo humanista, y lo presenta como un convencido de que la tecnología y la ciencia se dan en términos de una alteridad fundamental a lo humano y, por tanto, se convierten en una fuente de alienación al ser adoradas indiscriminadamente. Strand empatiza y simpatiza con esta visión, e intenta contagiarla al lector, pero aquí y allá su exposición roza el clisé o la caricatura del humanismo más ingenuo y simplón.
El otro lado de la historia es la carrera de Bernard, hermano mayor del escritor y científico brillante, pero en general, más que como un contrapunto, su historia se resuelve a la manera de acordes de fondo para la exploración de la melodía de Kurt. Si bien ese podría entenderse como uno de los defectos del libro, y quizá el principal, lo cierto es que esta biografía se lee con placer y sin mayor esfuerzo, y resulta especialmente recomendable para quienes recién empiezan a acercarse al autor de Matadero cinco.
Publicada en El País Cultural el 9 de enero de 2022
Confesiones de un artista de mierda, Philip K. Dick
Entre 1951, el año en que publicó su primer cuento, y 1963, cuando obtuvo el prestigioso premio Hugo por su novela El hombre en el castillo, Philip K. Dick (1928-1982) escribió veintidós novelas, de las cuales doce fueron publicadas, siete editadas póstumamente y tres se perdieron. A la vez, en esos años publicó nada más y nada menos que 85 cuentos, veinte de los cuales fueron reunidos en sus dos primeras colecciones de relatos, A handful of darkness, de 1955, y The variable man, de 1957.
Si pensamos en estos años como los de su etapa de formación, es fácil ver que Dick encuentra aquí los temas que ahora pensamos como eminentemente “dickianos”; así, por ejemplo, en Lotería solar(1955) aparecen los poderes psíquicos empleados por gobiernos totalitarios para dominar a la población y en Tiempo desarticulado (1959) las realidades simuladas.
Una lectura de las 22 novelas y los 85 cuentos pone en evidencia que Dick está haciendo uso de virtualmente todos los tópicos trabajados por la ciencia ficción de su tiempo, como si su abordaje fuera un verdadero hackeo al ADN del género. La crítica posterior encontró ecos de escritores específicos, pero a la vez parece claro que en la vertiginosa máquina de escribir dickiana todo lo dicho por la ciencia ficción precedente fue remixado y resignificado, en un proceso que arrojó obras maestras como Ubik(1968), Los tres estigmas de Palmer Eldritch (1964) y Tiempo de Marte(1964), por citar apenas tres novelas de la década de 1960 que, con el paso del tiempo, establecieron a su autor como uno de los escritores de ciencia ficción que permeó más intensamente la cultura pop y, de paso, el trabajo de los académicos.
Sin embargo, en los años entre 1951 y 1963 Dick no se sintió jamás satisfecho ni con sus experimentos literarios ni con el prestigio que iba construyendo lentamente en el mundo de la ciencia ficción. No porque despreciara al género (por el contrario, siempre disfrutó de su lectura) sino porque tenía otras ambiciones: quería convertirse en un escritor mainstream, y por esto entendía, naturalmente, ser un escritor realista.
Entonces, mientras escribía y publicaba textos pulp con títulos como “Muñecos cósmicos” (1957) o “El señor Nave Espacial” (1953), se esforzaba a la vez por crear libros “literarios” concebidos desde una oposición –que el propio Dick daba por sentada– entre la literatura “seria” y las ficciones de género, o de entretenimiento barato. Y esa “seriedad” –esa noción dickiana, tan idiosincrática como propia del sistema literario de su época– de lo que es o debe ser la “alta literatura”, lo lleva inexorablemente al realismo del tipo costumbrista, con historias de matrimonios en crisis, pueblos chicos, trabajos alienantes y gente un poco rara, un poco pintoresca, un poco insoportable.
Son diez las novelas que escribe en esa clave (once si contamos Gather Yourselves Together, comenzada hacia 1948, es decir antes de los primeros intentos de escritura de cuentos de ciencia ficción), y todas ellas las envía a su agente, esperanzado. Pero pasa el tiempo y ninguna editorial se interesa; los rechazos van apilándose, y un día de 1962 el correo trae una caja con todos los manuscritos devueltos. “Impublicables”, es la sentencia de muerte que han recibido de la agencia. Desilusionado, Dick ya no volverá a intentar la escritura de novelas “literarias”; tendrán que pasar, en cualquier caso, casi veinte años para que se aparte de su querida ciencia ficción, y la novela resultante –La transmigración de Timothy Archer, en la que sobrevive una suerte de vestigio sobrenatural pese a su apariencia realista– sólo se publicará pocos meses después de su muerte, en 1982.
Ciencia ficción consagrada
A lo largo de la década de 1980 Dick pasaría de ser un prolífico escritor de ciencia ficción con fama de inestable y excéntrico, a iniciar un camino que lo llevaría al éxito mainstream. Entre 2007 y 2009, por ejemplo, la serie Libray of America (un emprendimiento editorial que establece el canon literario estadounidense), publicó 13 de sus novelas presentadas cronológicamente en tres tomos, los segundos de esa colección dedicados a un autor de ciencia ficción, a la vez que películas como Blade Runner y El vengador del futuro, basadas en textos suyos, pasarían a ser reconocidas como clásicos del cine de los ochenta y también de la ciencia ficción audiovisual.
Esta historia consabida de reconocimiento póstumo, como cabía esperar, terminó por propiciar la publicación de aquellas novelas realistas. Así, la última de estas en aparecer fue Voices from the Street, en 2007, precedida por Gather Yourselves Together (1994), The Broken Bubble (1988), Mary and the Giant (1987), Humpty Dumpty in Oakland (1986), Puttering About in a Small Land (1985) y The Man Whose Teeth Were Exactly Alike (1984). La que falta para completar las once, Confessions of a Crap Artist (llevada al cine en 1992 por el director francès Jérôme Boivin, bajo el título Confessions d’un Barjo), fue publicada originalmente en 1975 y es, por tanto, la única de este ciclo de novelas realistas en no haber aparecido de manera póstuma.
En castellano el panorama es algo complicado, y más si pensamos en la disponibilidad de algunos títulos. De las novelas realistas recién mencionadas, la primera en ser traducida a nuestra lengua fue Puttering About in a Small Land, publicada por la editorial Arcor en 1988 bajo el título Ir tirando; la segunda debió esperar hasta 1992, y se trató de precisamente Confessions of a Crap Artist, que publicara la editorial Valdemar como Confesiones de un artista de mierda. Y eso fue todo, al menos hasta 2021, con la aparición de Mary y el gigante y La burbuja rota a cargo de la editorial Minotauro, junto a una nueva traducción de Confessions…, que retiene el título de la edición de Valdemar (lamentablemente, porque se trata de una opción poco feliz: más correcto habría sido Confesiones de un delirante, o quizá incluso de un chanta) y, en el peculiar esquema de selección de textos distribuidos en Uruguay que ejercen los representantes locales de Grupo Editorial Planeta (dueños de Minotauro desde 2008), termina por ser la única de estas novelas asequible en librerías montevideanas.
Es interesante, por otra parte, la manera en que Minotauro ha terminado por “apoderarse" de la obra de Dick. Si examinamos el catálogo “clásico” de esta editorial, es decir el que incluye los libros que publicó entre 1953 (cuando apareció la primera edición de Crónicas marcianas) y los primeros años de la década de 1990 (cuando el núcleo de la editorial ya había migrado de su sede histórica en Argentina a su posterior hogar en Barcelona), Dick es un notorio ausente. De hecho, sólo una de sus novelas, El hombre en el castillo, fue publicada por Minotauro, en 1974: precisamente la que Dick escribiría en los últimos momentos de su proyecto literario-realista y, sin dudas, la más accesible entre sus obras maestras al lector que no frecuenta la ciencia ficción. Las grandes novelas “cienciaficcioneras” de Dick, entonces, fueron publicadas por sellos con menos pretensiones literarias: Ubik en la colección SuperFicción de la editorial Martínez Roca, Sueñan los androides con ovejas eléctricas en la colección Nebulae de la editorial Edhasa, o Una mirada a la oscuridad en la editorial Acervo. Por supuesto, un examen más detallado de las diferencias entre las políticas editoriales de Minotauro y los sellos recién nombrados excede el objetivo de esta nota; bastará con señalar que Dick no perteneció a la nómina de Minotauro, junto a escritores también ausentes como Isaac Asimov y Harlan Ellison, por nombrar dos de los más clásicos o canónicos del género.
Esto empieza a cambiar recién en 2001, con la reedición de Minotauro de Lotería solar y VALIS, seguidos al año siguiente por Ubik y en 2003 por Simulacra, Los clanes de la luna alfana, Los tres estigmas de Palmer Eldritch y, sucesivamente, el resto de la obra con la excepción de algunas antologías de relatos vueltas redundantes por los volúmenes de Cuentos completos, casi todas las novelas realistas y ciertos títulos aislados, como la hermosa Gestarescala y la póstuma Radio Libre Albemuth.
Miradas a la oscuridad
Quien desee empezar a incursionar en el territorio dickiano haría bien en dar sus primeros pasos con la novela El hombre en el castillo. Más allá de su descollante ambientación ucrónica (o de historia alternativa), en la que se nos propone un mundo en el que Alemania y Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial, la novela apenas comulga con ese ímpetu enciclopédico para con los tópicos del género que hace al resto de la obra dickiana y presenta en su lugar, en plan “realista”, las historias más o menos entrelazadas de un grupo de personajes que viven en una zona del territorio estadounidense controlada por los japoneses.
A partir de esta novela, el resto es sumirse en el corazón de las tinieblas dickianas, y se puede pasar a La penúltima verdad, Una mirada a la oscuridad y Sueñan los androides con ovejas eléctricas como transición hacia el núcleo duro compuesto por los títulos más radicales y desafiantes de la bibliografía: Ubik, Los tres estigmas de Palmer Eldritch, Fluyan mis lágrimas dijo el policía y VALIS.
¿Y qué pasa con las novelas realistas de 1951-1962? Por mucho tiempo el consenso crítico no les fue del todo favorable. Por ejemplo, en su libro Idios Kosmos: Claves para Philip K. Dick (1990) –uno de los primeros textos dedicados a Dick escritos en castellano–, el filósofo y crítico argentino Pablo Capanna describe a estas novelas como “verbosas y extensas, excesivamente detallistas y carentes del humor que caracterizaría a la obra madura de Dick”. En cualquier caso, más allá del juicio de valor, vale la pena acometer la lectura de estos textos, en particular si ya se ha pasado por los títulos más importantes de la bibliografía dickiana, y seguramente Confesiones de un artista de mierda es la mejor opción para empezar.
Más allá de su relato de la ruptura trágica de una pareja, y del interesante uso estructural de narradores múltiples (tres de ellos protagonistas, uno en tercera persona omnisciente), el trabajo de Dick sobre uno de los personajes –Jack Isidore, cuya narración abre el libro– es particularmente atractivo, en buena medida porque de alguna manera parece ofrecer una forma embrionaria de lo que podemos encontrar en las posteriores VALIS y Una mirada a la oscuridad, con sus personajes delirantes capaces de opinar sobre mecánica cuántica y cerámica minoica con la misma soltura y la misma ridiculez. Isidore cree en la tierra hueca habitada por monstruosos hombres-topo, en el “peso de la luz” y en teorías conspirativas sobre la Segunda Guerra Mundial, todo registrado minuciosamente en los cuadernos “científicos” que compilan sus “investigaciones”. Es tentador comparar este impulso investigador autodidacta, y de escritura desaforada, con los proyectos filosóficos de uno de los narradores de VALIS, por ejemplo, en una suerte de nexo entre una zona primitiva de la obra dickiana y su etapa tardía.
Esto no debería querer decir, sin embargo, que el único interés que pueda tener Confesiones de un artista de mierda en particular, o el ciclo de novelas realistas en general, sea el de ofrecer pequeños destellos de lo que Dick haría mejor o de manera más fascinante en libros posteriores; en definitiva, quien se asome a Confesiones… sin tener mayor idea de quién es Philip K. Dick o qué escribió en su vertiginosa trayectoria literaria encontrará una novela algo morosa, muy consciente de sí misma y bastante misógina, cuyo tema principal podría ser el daño infligido sobre algunos hombres por mujeres a las que otros hombres infligieron daños comparables o quizá peores; en esa línea digamos “de género”, la novela recurre a lugares comunes de representación de lo masculino y lo femenino en su tiempo y lugar, con mujeres obsesionadas con la masculinidad de sus maridos o sus amantes y, de paso, hombres incapaces de lidiar con mujeres a las que sienten como una amenaza a sus privilegios. En medio de este “realismo” tan buscado por el Dick de esos años, las obsesiones conspiranoicas de Jack Isidore parecen delatar a una ciencia ficción delirante que intenta abrirse camino, y quizá en esa línea de lectura digamos metaliteraria se esconda la más íntima tensión dramática de la novela: un libro escrito, acaso, contra la desbordante imaginación especulativa de su autor.
Publicada en El País Cultural el 7 de noviembre de 2021
Sobre Dune, de Frank Herbert
A diferencia de sus compañeros de generación Isaac Asimov, Ray Bradbury y Theodore Sturgeon, Frank Herbert (1920-1986) empezó a escribir ciencia ficción tardíamente. Si bien publicó una novela (The Dragon in the sea) en 1955, es recién en la década siguiente, cuando ya se había vuelto hegemónica en el campo de la ciencia ficción una generación más joven (la de Philip K. Dick, Ursula K. LeGuin y Robert Silverberg), que empezó a publicar los libros que lo convertirían en un referente obligado del género.
El punto de inflexión en su carrera, por llamarlo de alguna manera, se dio en 1959, e involucró el proyecto de escribir un artículo sobre las dunas de Oregon, un ecosistema único en Estados Unidos, y los esfuerzos llevados a cabo para controlar los procesos de desertificación. Sin embargo, además de ecología y biología, Herbert se dejó atrapar por temas como la psilocibina, los hongos alucinógenos, el estudio comparado de las religiones y la historia de las figuras mesiánicas; así, lo que comenzó con contornos relativamente modestos terminó desbordando límites y convirtiéndose en un proyecto a largo plazo sin una orientación práctica específica y dado ante todo al devenir y la mutación. Tras casi cuatro años de idas, vueltas, arena y lecturas, entonces, lo que quedó en las manos de Herbert ya no fue crónica o divulgación científica, sino narrativa. Y de ciencia ficción. Así, entre diciembre de 1963 y febrero de 1964 publicó serializada en tres partes la nouvelle Dune World (“Mundo de dunas”), seguida por The Prophet of Dune (“El profeta de Duna”) en la misma revista entre enero y mayo de 1965. Tras algunos esfuerzos infructuosos a la hora de encontrar un editor para su publicación conjunta, las nouvelles fueron corregidas, podadas, reescritas y convertidas en la primera y la segunda y tercera parte, respectivamente, de Duna, publicada finalmente en agosto de 1965.
El éxito de crítica y público fue casi inmediato: en 1966, sin ir más lejos, la novela obtuvo (junto a Tú, el inmortal, de Roger Zelazny) el premio Hugo, otorgado por el voto de los fans reunidos en una convención, y además el Nebula, otorgado por el gremio de escritores del género.
Cibernetica feudal y posthumana
Hay que decir que la novela, leída cincuenta y seis años después de su primera publicación, resiste. Décadas de crítica especializada han señalizado las principales avenidas de lectura: el mesianismo (buena parte de la trama involucra a un muchacho, Paul Atreides, que desembarca en Arrakis, un planeta desértico, envuelto en los ecos de demasiadas profecías, destinado a convertirse en un salvador del pueblo fremen, habitantes del desierto, pero también a integrarse a sus costumbres, a fundirse con ellos y asolar el universo en una guerra santa o Jihad), las sustancias psicotrópicas (otro elemento clave en la trama es la “especia”, que permite “expandir la consciencia” a lo largo del espaciotiempo y los mundos paralelos) y, en líneas más generales, la ecología entendida desde la entonces incipiente ciencia de los sistemas complejos, o cibernética. Y ese es el lugar desde el que Duna mantiene y renueva su interés: si pensamos en los nuevos materialismos y realismos especulativos (Graham Harman, Quentin Meillassoux), y su vínculo con la especulación ecológica más reciente (Donna Haraway, Timothy Morton, Benjamin Bratton), la producción de relaciones entre humanos y ecosistemas en la novela de Herbert se vuelve especialmente interesante, tanto como los diferentes vectores o devenires hacia algo trans/posthumano. La política, en términos de intervención sobre sistemas complejos de los que emergen pautas culturales más o menos estables tanto como revoluciones, es otro de los puntos centrales: en el universo ficcional de Duna, por ejemplo, el desarrollo potencialmente desenfrenado de la Inteligencia Artificial (tema acuciante para nuestro tiempo donde los haya) fue reprimido por una cruzada o “jihad”, tras la cual son algunos seres humanos (los “mentat”) quienes adoptan la función de computadoras orgánicas, por llamarlas de alguna manera.
El propio Herbert siguió reflexionando sobre estos temas en los libros posteriores de la saga: la breve El mesías de Dune(1969), seguida por Hijos de Dune (1976), Dios emperador de Dune (1981), Herejes de Dune (1984) y Casa Capitular: Dune (1985); así, los “poderes” (por llamarlos de alguna manera) de Paul Atreides en el primer libro llegan a parecer poca cosa en relación a las habilidades de algunas de las entidades posthumanas que encontramos en los últimos; la constante, en cualquier caso, está en la política y la economía: la administración de recursos, los movimientos del poder, la producción de subjetividades, la relación entre los géneros.
Tras la muerte de Herbert, su hijo y el escritor Kevin J. Anderson (especializado en la novelización de videojuegos como StarCraft, películas de la saga de Star Wars y series como Los Archivos X), continuaron –y continúan– la saga, que ya lleva catorce libros añadidos a los seis de Frank Herbert, con uno más publicado este año y otro pendiente de publicación en 2022. Estos libros se subdividen a su vez en trilogías y sub-series, que remiten a eventos del universo ficcional (o “Dunaverso”) como la “Jihad Butleriana” (prohibición de las Inteligencias Artificiales), el establecimiento del imperio galáctico, la historia de la familia Atreides, etc.
El impacto de Duna sobre el mundo de la ciencia ficción no es fácil de precisar, sin embargo; quizá haya que empezar por leer la novela en relación a sus precedentes, en particular la saga de Fundación, de Isaac Asimov, en la que también hay rebeldes, imperios galácticos y poderes psíquicos; en cierto modo, la serie de novelas de Herbert podría pensarse como una suerte de reverso no tan humanista (ni tan volcado a las ciencias “duras”) de la de Asimov, a la vez que más sofisticada, más compleja a nivel conceptual y literario. En cierto sentido, Duna toma el modelo de “space opera” (o narraciones de escala interestelar con énfasis en lo bélico) de Fundación y lo expande hacia la construcción detallada de mundos ficcionales; no en vano la novela de 1965 incluía un glosario y varios apéndices que detallaban la compleja cibernética ecológica del planeta desierto. En esa línea, Duna guarda un parecido más cercano con una de las cimas de la alta fantasía, El señor de los anillos, libro abundante en mapas, mitologías, glosarios, apéndices, genealogías e historia bélica (se dice, sin embargo, que a J.R.R. Tolkien se le encargó una reseña de la novela de Herbert pero prefirió no escribirla después de que la lectura le resultara “desagradable”), a la vez que prolonga su estela en diversas tradiciones de sagas largas y detalladas, desde la hermosa Terramar de Ursula K. LeGuin hasta las más recientes The Wheel Of Time, de Robert Jordan, o Canción de Fuego y Hielo, de George R. R. Martin, pasando por las no tan conocidas pero acaso más fascinantes Majipur, de Robert Silverberg, y El libro del sol nuevo, de Gene Wolfe.
Sonido, visión y arena
Pero buena parte de la influencia de Duna se ejerció ante todo a través del cine (basta con pensar en la saga de Star Wars y su religión mística de la “fuerza” y sus guerreros de la Resistencia), y por ello vale la pena rastrear los proyectos que pretendieron adaptarla.
Un primer intento se remonta a 1971, cuando el productor Arthur P. Jacobs (El planeta de los simios) procuró los derechos de la novela y pretendió interesar al director David Lean (El puente sobre el Río Kwai, Lawrence de Arabia), quien rechazó la oferta. Mientras seguía la búsqueda de director se avanzó en la escritura del guion, pero la muerte de Jacobs en 1973 fue fatal para el proyecto.
El siguiente en interesarse fue el chileno Alejandro Jodorowsky (El topo, La montaña sagrada), quien hacia 1974 vio en la novela de Herbert una gran oportunidad de desarrollar su peculiar cosmovisión en lenguaje cinematográfico. El proyecto tampoco prosperaría, pero sí logró convertirse en leyenda: se manejó un reparto que incluiría a Orson Welles, Salvador Dalí, Amanda Lear, David Carradine y Alain Delon, una banda sonora a cargo de Stockhausen, el grupo progresivo francés Magma y también Pink Floyd, más diseños de producción de Jean “Moebius” Giraud, Chris Foss y H. R. Giger. Las ideas/visiones de Jodorowsky pueden apreciarse ahora en el fascinante documental Jodorosky’s Dune (Frank Pavich, 2013), y es una opinión bastante generalizada que lo mejor que pudo pasarle a este proyecto fue no ser llevado a cabo jamás y por tanto permanecer como un sueño (o pesadilla) de la historia del cine; sin embargo, los diseños no utilizados de Moebius, Foss y Giger atravesarían la historia de la ciencia ficción audiovisual, retomados, reciclados o simplemente copiados por películas como Alien (cuya estética extraterrestre quedó a cargo de Giger y el diseño de sus naves a cargo de Foss), Blade Runner, la ya mencionada saga de Star Wars, Flash Gordon, y no pocas más.
Dejando de lado un plan de involucrar a Ridley Scott en 1979, el tercer intento sí logró concretarse, de la mano de Dino y Rafaella de Laurentiis como productores y de David Lynch como director. La película estrenada en 1986, que si en algo brilla es en los hermosos decorados de interiores y en las estéticas asociadas a las diversas “casas” o familias feudales de la novela, fue sin embargo considerada un fracaso por demasiados espectadores y por el propio Lynch, quien sólo hablaría francamente de este aparente tropezón de su carrera en su autobiografía Espacio para soñar, de 2018, escrita junto a la periodista Kristine McKenna.
Hay una cuarta versión, producida por el canal de cable Sci-Fi Channel en 2000 y dirigida por John Harrison, pero más allá de su alcance (llega a adaptar el tercer libro de la saga) no merece mayor atención. Es mucho más interesante considerar los videojuegos Dune y Dune II, ambos de 1992; el primero retoma elementos visuales de la película de Lynch en una curiosa mezcla de aventura de exploración de mazmorras y estrategia por turnos, y el segundo –mucho más memorable– inventa el subgénero de estrategia en tiempo real, que luego encontraría sus ejemplos paradigmáticos en clásicos inagotables como Warcraft, Command & Conquer y Starcraft. A la vez, quienes busquen rastrear el impacto de Duna en la música pop/rock/experimental, pueden comenzar por el álbum homónimo lanzado por Klaus Schulze en 1979 y seguir por “To tame a land”, canción de Iron Maiden incluida en el disco de 1983 Piece of Mind (nota al margen: Frank Herbert detestaba el rock, y más aun el metal, y más todavía a Maiden, y no permitió a la banda titular “Dune” a la composición, como había sido planeado originalmente); una opción un poco más reciente y no menos fascinante es el álbum debut (2010) de la canadiense Grimes, que se tituló Geidi Primes y buscó adaptar musicalmente la novela de Frank Herbert (y la película de Lynch).
La película de Denis Villeneuve, finalmente, llega en un buen momento para el género a todos los niveles, y parece sugerir un regreso de los relatos de futuros lejanos e hiperdetallados a escala galáctica (después de las no tan bien recibidas partes siete, ocho y nueve de Star Wars y después también de una mayor atención ofrecida a nivel audiovisual a subgéneros como el weird y el ciberpunk). Es interesante notar que más o menos simultáneamente con Duna se estrenó en Apple TV+ Fundación, serie basada (muy libremente por cierto) en los libros de Asimov, al tiempo que Amazon Prime Series anunció para este mes de noviembre 2021 los primeros tres episodios de su adaptación de The Wheel of Time, la ya mencionada saga de Robert Jordan, asi como también –para septiembre de 2022– una serie basada en el universo ficcional de J.R.R. Tolkien, que pretende narrar eventos anteriores a los de El Señor de los Anillos.
Publicada en El País Cultural el 26 de diciembre de 2021
Primer intento. En 1971 el productor Arthur P. Jacobs se interesa en adquirir los derechos de producción de una adaptación cinematográfica de Duna, la novela publicada por Frank Herbert en 1965. Se manejan varios nombres de directores, se empieza a escribir un tratamiento, pero no pasa nada.
Segundo intento. 1974: Alejandro Jodorowsky planea su propia Duna, con un equipo de producción que incluiría a los artistas H. R. Giger, Jean “Moebius” Giraud y Chris Foss, la música de Stockhausen, Magma y Pink Floyd y, más espectacularmente todavía, las actuaciones de Salvador Dalí, Geraldine Chaplin, Orson Welles, Gloria Swanson y Alain Delon. Una vez más no pasa nada, pero el proyecto se vuelve una leyenda, Giger diseña el xenomorfo de Alien, Moebius y Jodorowsky publican su obra maestra El incal y, más o menos, todo el cine posterior de ciencia ficción aprende algo de interés de esta producción fallida.
Tercer intento. En 1976 Dino De Laurentiis compra los derechos y le encarga al propio Frank Herbert el guion, a Ridley Scott la dirección y a Giger para los diseños de arte. Scott propone dividir la larga novela en dos películas, pero finalmente se desvincula del proyecto y dirige Blade Runner. Otra vez, nada.
Cuarto intento. 1981. De Laurentiis y su hija Raffaella renuevan su propiedad de los derechos de la novela y, después de ver El hombre elefante, se entusiasman con la idea de contratar a David Lynch como director. Tres años después se estrena la película: Lynch prepara un corte de tres horas, que es masacrado por los Laurentiis. El resultado, para el director, es la peor película de su carrera, pero con el tiempo esta Duna se vuelve un placer culposo y una suerte de clásico de culto.
Quinto intento. Saltamos al año 2000. El director John Harrison prepara una miniserie en tres episodios para el canal de cable Sci-Fi Channel, y además una secuela, Children of Dune, basada en un libro posterior de Frank Herbert. Hay cierto éxito de crítica y dos Emmys, pero vista hoy la producción se parece más a una convención provincial de cosplayers que a lo mejor de las visiones de Lynch junto a los Laurentiis.
Sexto intento. En 2017 Denis Villeneuve (Blade Runer 2049, La llegada) es confirmado como el director de una nueva Duna, que –como aquella idea de Ridley Scott– quedará dividida en dos películas. La producción comienza a trabajar en 2019 y la pandemia por COVID-19 retrasa el estreno hasta la segunda mitad de 2021.
¿Se trata de la adaptación definitiva? Es difícil de responder, al menos hasta que no se materialice la segunda parte. En cualquier caso, la película de Villeneuve, en relación a la novela original de Frank Herbert (que en los años que van entre su publicación original y la muerte del autor se expandió a seis libros más, a los que a su vez se les sumaron, desde 1999 hasta el presente, quince novelas escritas por Brian Herbert y Kevin J. Anderson), es más exhaustiva y respetuosa que cualquiera de las otras adaptaciones. Está claro que un universo ficcional de la complejidad del imaginado por Herbert y los autores que abordaron esta saga posteriormente no es tarea fácil para quien acometa la tarea de llevarlo al cine: resulta tan tentador encontrar métodos simples y directos, a la vez que poco elegantes, para ofrecer al espectador la información que necesita como difícil evitar la toma de malas decisiones acerca de qué explicar y qué no; en ese sentido Villeneuve hace una tarea magnífica, evitando salidas fáciles (en la película de Lynch se hacía cierto abuso del recurso de permitirnos escuchar qué están pensando los personajes) y logrando que quien no haya leído la(s) novela(s) de Herbert se abra camino por la trama. De hecho, incluso aquello que no queda realmente explicado opera a nivel de sugerencia, incluso de misterio, en secuencias de esplendor visual y sonoro casi abstracto.
A nivel de producción, otro punto a favor de Villeneuve es haber tomado como inspiración las hermosas ilustraciones de Moebius para la versión de Jodorowsky, en particular en cuanto al vestuario, las armaduras y trajes de combate. A la vez, es en la arquitectura y el diseño de las grandes naves espaciales donde Villeneuve deja entrever un estilo que podemos pensar como suyo propio, o al menos una conexión con los paisajes posturbanos de Blade Runner 2049 y la presencia ominosa de la nave extraterrestre en La Llegada.
Completan la propuesta, como cabía esperar, un par de homenajes a la versión de Lynch –específicamente aquellas escenas cuya coreografía y diálogo se vuelven una versión ligeramente acelerada de sus equivalentes en la película de 1986– y no pocas referencias a clásicos del cine, como por ejemplo Apocalypse Now, con un gran antagonista que se nos presenta por primera vez de una manera que remite a la aparición del personaje interpretado por Marlon Brando en la película de Coppola.
Dune, un disfrute visual de principio a fin, propone ciencia ficción del futuro remoto, de una humanidad que se ha diversificado entre poderes psíquicos, computadoras biológicas y ecologías radicales, llevada a la gran pantalla sin concesiones, sin insultar la inteligencia de los espectadores ni dejando de rendir tributo al lenguaje cinematográfico en su especificidad más sobrecogedora de sonido y visión. Repitamos la pregunta: ¿se trata de la adaptación definitiva de uno de los más grandes clásicos de la ciencia ficción? Digamos que sería una verdadera lástima que no viniera la tan esperada segunda parte para confirmarnos un rotundo sí.
Publicada en La razón de México el 26 de noviembre de 2021



